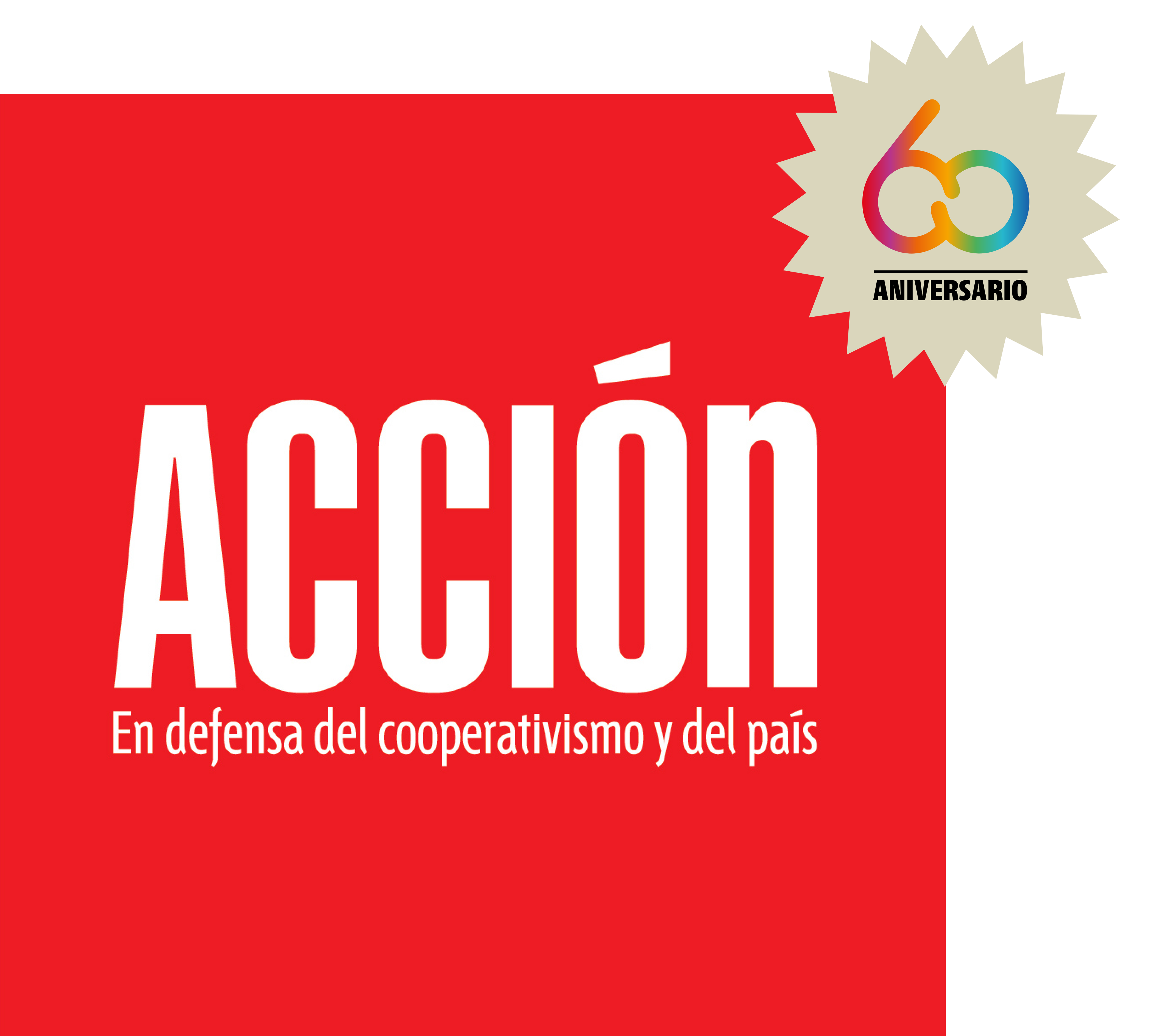6 de marzo de 2025
Reciente ganadora del Premio Herralde por su novela Clara y confusa, la escritora chilena radicada en la Argentina cruza con originalidad la cultura de ambos países.

Cynthia Rimsky nació en Santiago de Chile y vive en un pueblo bonaerense, cerca de San Andrés de Giles. Todos allí la han visto ir de compras en su moto, pero pocos saben que es escritora. Mucho menos están al tanto de que ha recibido los galardones más importantes de su país (el Premio Municipal de Literatura de Santiago y, en dos oportunidades, el Premio Mejores Obras Literarias Publicadas) y que en noviembre último obtuvo en España el Premio Herralde por su novela Clara y confusa.
Ella pasa gran parte de sus horas en su taller-escritorio con vista a la huerta, independiente del resto de la casa. Allí hay libros, una salamandra, una cama por si la sorprende el sueño y un baño. Hace poco también hubo termitas. «Fue una invasión bastante tremenda», detalla. «Consultamos a muchos especialistas, pero las respuestas nunca eran “especializadas”. Eso ya me había pasado con la construcción de la casa. Tú acudes en un estado de desesperación total a plomeros, zingueros o albañiles para que te den respuestas lógicas y lo que encuentras son respuestas poéticas, como que “el agua es caprichosa” o que “las paredes se atraen entre sí”. Cuando fue lo de las termitas, un especialista me dijo: “Cómprese un estetoscopio y escuche las paredes”. Entonces me compré uno y escuché las paredes».
En la idea excéntrica encontró un mundo de sonidos inesperados y material para escribir. «Ahí se me ocurrió la idea de un protagonista plomero que escucha las paredes en vez de romperlas, como hacen los plomeros en general, que te rompen todo y después ven si hay o no filtraciones. Era también una manera de escuchar lo que hay detrás de las paredes. Eso me interesaba, todo lo que no es evidente», dice. Salvador, el protagonista de la novela, se enamora de una artista plástica que le impone condiciones, suele ir a contramano de la lógica realista y cada tarde se reúne con otros plomeros en el Café Platón, donde se quejan de la corrupción en la filial local del gremio, sin hacer nada para combatirla.
«En mis libros trabajo con personajes y lugares muy menores. Y en los pueblitos hay más posibilidades del cara a cara con esos personajes y sus filosofías.»
–¿Qué sentís que le dio a tu literatura vivir en un pueblo?
–Me dio una tranquilidad que antes no tenía. Me dio más posibilidades económicas, porque es mucho más barato que vivir en Buenos Aires. Y, como soy bastante mental, me hace bien estar ahí y trabajar la tierra, regar, desmalezar, observar si los árboles tienen pestes, cortar el pasto. Me ofrece una conexión con los procesos que te hacen vivir. En la ciudad eso se soluciona con dinero. En cambio, en el pueblo estoy enfrentada diariamente a qué hacer con las hormigas, y eso me pone en situaciones éticas. A su vez, en mis libros trabajo con personajes y lugares muy menores, es una costumbre desde mi primer libro, Poste restante. Y en el campo, en los pueblitos, hay más posibilidades del cara a cara con esos personajes y sus filosofías. Es muy interesante escucharlos hablar, por ejemplo. Hace unos días fue el lanzamiento del libro en Chile y una chica llegó y dijo: “Mi papá es camionero y le gusta la filosofía. Muchas gracias por su libro”. En los pueblos vas encontrando esas voces y esas poéticas.
–¿Cuándo nació tu gusto por esos personajes?
–Creo que surgió por haber empezado leyendo a los rusos: Gogól, Chéjov, Dostoievski. En esa literatura son todos personajes menores con unos dramas universales tremendos. Eso me interesa mucho, personajes singulares que, en sus contradicciones y tensiones, expresan tensiones universales.

–Hace poco dijiste no estar interesada en «la literatura del yo», tan de moda en esta época. ¿Por qué?
–Me atraen personajes que he conocido o situaciones que me han pasado, pero en la relación que establecen con el mundo desde su particularidad, desde sus contradicciones. Claro que recurro a mis experiencias, pero no me interesa contar qué me pasa con mi mamá o con mi pareja, lo que me interesa es el residuo que dejan esas experiencias, pensarlas, desviarlas, desvariar ese residuo, combinarlo con otros materiales y ver hacia dónde parte. De repente siento que hay una literatura muy del yo, en el sentido de la intimidad y de la inmediatez. Yo busco lo opuesto: mirar desde la ventana para afuera, reservar esa observación y permitir que el tiempo la trabaje.
«Me interesa trabajar la tradición, esa que está convertida en un pastiche pero que increíblemente conserva su propia idealización: es la pura contradicción.»
–Adquiriste la costumbre de atravesar los pueblos y los campos en tu moto. ¿Qué cambios encontraste en los últimos tiempos?
–Antes recorría más. Ahora hay un problema: no están arreglando los caminos interiores porque no hay dinero, entonces son un desastre y es bien difícil andar en la moto. Lo que veo es que se comercializó mucho la tierra, y que vas a cualquier pueblito y está lleno de restaurantes y de loteos. La gente de los pueblos ya no tiene opción para que sus hijos vivan ahí, porque las tierras están carísimas. Y los sábados y domingos, si los vecinos tienen suerte, los autos estacionados dejan un huequito para sacar la reposera y mirar, en vez de la calle, los autos que pasan. El turista que viene de la ciudad tampoco puede ver el pueblo, porque lo único que ve es un desfile de autos. Van al restaurante, dan una vuelta, miran la plaza y se van. O compran un queso, que dice que es queso local pero lo traen de Mercedes. No es un turismo que se interese por la historia o que genere desarrollo. Siempre pensé que algún proyecto político, en algún momento, iba a ofrecer una alternativa para el desarrollo de estos pueblos. Pero hay un vacío.
–Un fragmento importante de Clara y confusa transcurre en una fiesta tradicional. ¿Por qué ese contexto?
–La Argentina es un país que valora mucho las tradiciones, por ejemplo, las tradiciones literarias, la tradición folclórica. En Chile eso se ha perdido con el libre mercado y todo siempre está siendo de nuevo. Vivo en un lugar donde se celebran todo tipo de fiestas. La fiesta del salame, del pastelito, del mondongo. Cuando uno está ahí, ve el detrás de escena, que no es tan popular ni tradicional. Lo que me interesa es trabajar la tradición, esa que está convertida en un pastiche, pero que increíblemente conserva su propia idealización: es la pura contradicción.

–¿Cómo incide el contexto social y político del país en tu trabajo?
–En principio, lo que me pasa a mí y a mis colegas escritores y profesores es que nos está costando mucho llegar a fin de mes. Eso implica que debes tomar muchos trabajos y que cada vez tienes menos tiempo para escribir. Es muy duro para alguien cuya pasión es escribir. Tampoco hay mucho trabajo más que podamos tomar: das un taller, dos. Tengo amigos que hacen siete talleres, ya no pueden hacer ocho. Por otro lado, las editoriales no se están arriesgando a publicar gente nueva porque, las entiendo, no se venden libros. El circuito se va estrechando, fagocitando. A pesar de eso también siento que hay una gran energía. El año pasado me sorprendió la cantidad de lecturas, hay como una fuerza para sobreponerse, para que esto no se acabe. Aunque no se gane dinero, está lleno de presentaciones y de charlas. Esa energía me parece muy linda.
–¿Ves alguna diferencia con lo que ocurre en Chile?
–En Chile hay bastante ayuda estatal. Aunque a veces uno se queja, comparado con lo que ocurre acá, que es un desierto, hay bastante apoyo para las editoriales, becas para escritores, becas de traducción, ayuda para ir a ferias o residencias. El Gobierno te ayuda bastante. Acá las ayudas disminuyeron a cero.
–En uno de tus últimos viajes desde Chile, trajiste vajilla que era de tu familia. A su vez, la artista de tu novela, Clara, hace una obra con cubiertos antiguos. ¿Hay alguna vinculación?
–Clara es una artista «de vanguardia», que hace un arte que los demás no comprenden. Y la pregunta es qué es lo que tendrían que comprender. Por eso la idea de la confusión que está en el título. En algún momento pensé «bueno, tengo que mostrar alguna obra que hace ella, que se materialice en el texto». Entonces recordé que a mí, de chica, mi madre me decía que lo único que me iba a dejar era un baúl con una cuchillería Christopher, que me iba a salvar en algún momento. Y yo siempre veía el baúl, que estaba ahí. Hace poco, tuve que desarmar la casa de mi madre en Santiago y me la pasé envolviendo esa cuchillería, la puse en una maleta que pesaba un montón, pagué sobrepeso, llegué acá y estaba toda sucia. Se suponía que eran de plata, pero cuando los empecé a limpiar, descubrí que no eran Christopher, sino de una marca norteamericana de muy poco valor. Son como 100 piezas. Pero cuando tuve los cubiertos descubrí que podían ser esa obra que estaba buscando. Mi pareja también tenía los cubiertos de su madre, que sí son Christopher, pero muy poquitos. Empezó a darme vueltas la idea de que, cuando uno se separa, le quedan cosas del otro, y parte del duelo es separar y sacar todas esas cosas de su casa. Clara hace una obra a partir de algo íntimo y lo transforma en otra cosa. Es esa idea de separar los cuchillos de su historia, de la pareja, de los padres, de los abuelos. Separarlos para separar las vidas. Con eso ella hace una obra, pero al final le da una vuelta y se venga de los que la consideran una artista confusa.
«Esta novela me aportó algo que venía trabajando pero que realmente explotó, que es el humor. Me encanta que la gente me diga que se ríe con la novela.»
–De tus novelas también han dicho que no son demasiado claras. ¿Crees que a partir del premio Herralde esa opinión cambie?
–Sí, es una esperanza que tengo. El otro día una señora que viene a un taller me dijo que este libro es el que más le había gustado porque lo había entendido completamente. Me preguntó si yo iba a seguir haciendo esto, porque con los libros anteriores le pasaba que había saltos de tiempo y se perdía. Le dije que no sé lo que voy a hacer, que es algo que no tengo planificado. Pero sí creo que esta novela me aportó algo para el futuro, que venía trabajando pero que en esta realmente explotó, que es el humor. Creo que en la ironía encontré un camino. Me encanta que la gente me diga que se ríe con la novela, que la pasa bien y que no la puede dejar.
–Algunos críticos destacaron que estás creado un lenguaje «argenchileno». ¿Cuáles serían sus reglas?
–Esto del lenguaje argenchileno empezó cuando me vine para acá. Mientras escribía, pensaba en qué lenguaje hablo… O sea, ¿qué digo? ¿Chaqueta o campera? ¿Betarraga o remolacha? ¿Cómo lo uso en las novelas? Se me empezó a plantear ese problema cada vez más seguido, en la medida que iba adoptando más palabras de Argentina. Como al principio publicaba en Chile, me daba miedo que no se entendiera, entonces cambiaba algunas palabras. De repente me relajé y empecé a poner lo que me suena mejor: campera, betarraga. Así empezó una mezcla de chileno y argentino. Hablamos el mismo idioma, pero las palabras son completamente distintas. Después empecé a entender que cada palabra tiene detrás una tradición cultural, entonces siento que voy espejeando la cultura chilena y la cultura argentina. Por ejemplo, poner apodos es algo muy chileno. En los trabajos, en las escuelas, todos tenemos apodos. Y hay personas que se dedican a poner buenos apodos y se las reconoce por eso. Por otro lado, la corrupción tiene que ver más con el funcionamiento argentino. Me atrae ese espejeo, que es también cómo me muevo en esa tensión. Creo que de ahí puede salir algo interesante para las dos culturas: que se miren en la ficción.