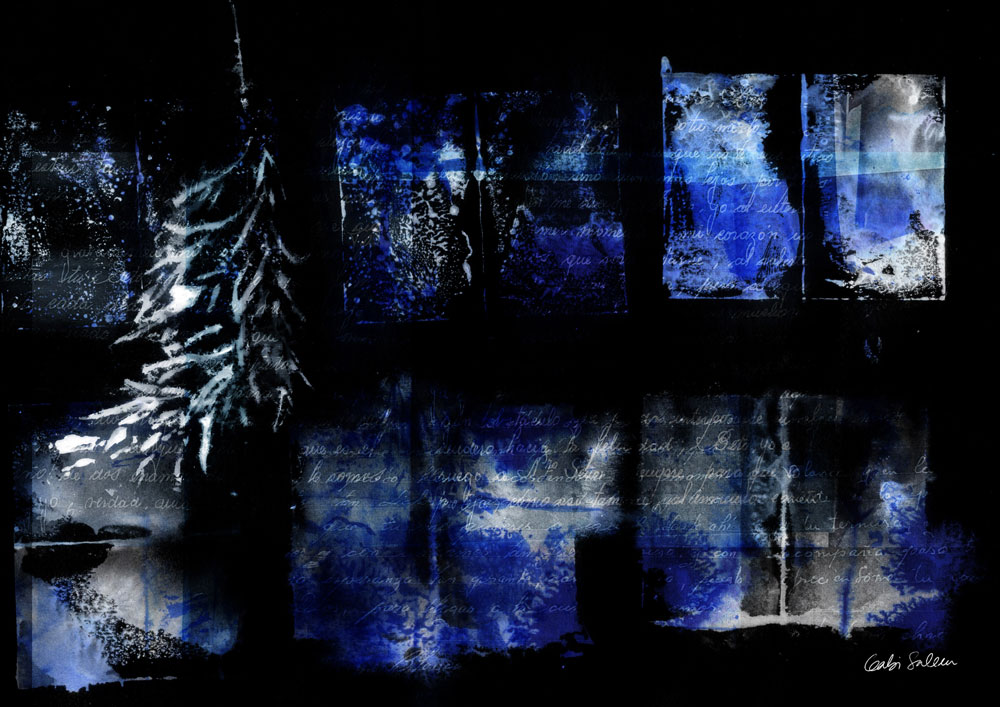12 de febrero de 2025
Paula Jiménez España (Buenos Aires, 1969) publicó entre otros títulos los libros de poesía La mala vida (2007), Canciones de Amor (2015), Terrores Nocturnos (2017) y La suerte (2021), la antología personal El Corazón de los Otros )2015), el libro de cuentos Pollera Pantalón (2012) y la novela La Doble (2018). Su último libro es la novela autobiográfica Desde esta noche cambiará mi vida. Entre otras distinciones, obtuvo el Primer Premio Fondo Nacional de las Artes en 2008 y un reconocimiento del Premio Nacional (Ministerio de Cultura de la Nación) en 2015.
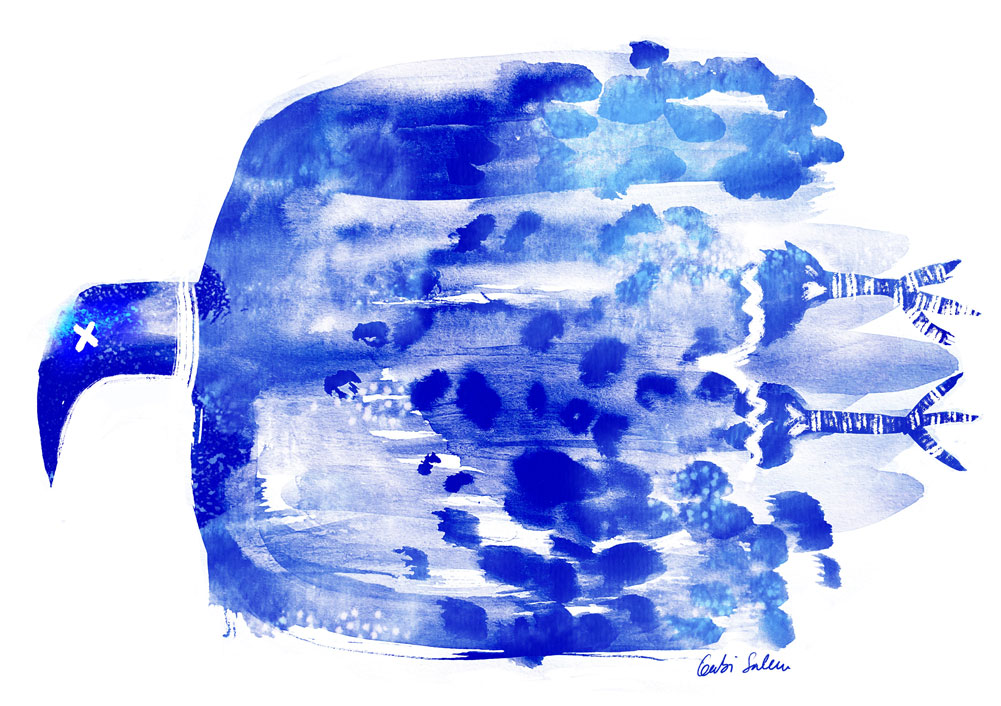
Terminada la remodelación de la casa, en el jardín de entrada nos sorprendió algo que parecía una macumba. Por ese ritual donde fue inmolada un ave, libre como todas, mamá culpó al mecánico de la vuelta, con el que el viejo salía a cazar los fines de semana. Dos años antes, papá compró un rifle de aire comprimido y a partir de entonces se empezó a ir con su nuevo amigo al monte, a tirarle a los pájaros. Ya había dejado atrás las jornadas de ajedrez con el Ruso; los sábados eran solo para ellos, horas en el escritorio jugando y tomando whisky hasta la madrugada. Pero cuando recuerdo los mini safaris con el mecánico, que terminaron en una pelea difícil de comprender, no pienso que su sentimiento haya sido pasajero como sí lo fue con el Spaski del barrio, y se me viene a la mente Secreto en la montaña, la película de los cowboys que se enamoran arreando ovejas.
Mamá estaba segura de que la depresión que al mes se le manifestó al viejo fue por la maldición del aguilucho. Yo no. Yo creo que se le quedó el alma triste después de su renuncia voluntaria. Papá hirió el corazón del cazador al preferir quedarse los fines de semana haciendo las tareas de remodelación y, sencillamente, el otro se lo hizo saber. Fue un mediodía, al volver del colegio, que de refilón percibí una figura rara y giré la cabeza. Entre las espinas de la corona de Cristo vi el sacrificio, con las alas abiertas, el pecho apuntando hacia arriba y los ojos fijos.
El día anterior habíamos paseado por el zoológico y, como si lo hubiera intuido, le dije a mi hermana: qué susto si se nos presenta un bicho de estos en casa. Mirábamos la jaula de las aves de rapiña, chillando detrás del enrejado y mostrándonos esos garfios carnosos capaces de cargar un peso humano. Una vez, en Punta Tombo, me tocó ver cómo una se llevaba un pingüino. Sus compañeros la vieron venir y salieron corriendo, iban duros con sus smokings a meterse entre las rocas, bajo la tierra. El pobre santo quedó rezagado y el halcón se abalanzó. A los minutos agitaba las aletas espasmódicamente, había perdido toda su gracia y desde la barranca podíamos sentir ese terror, la desesperación del que sabe que va a morir. Le debe haber dado un ataque antes de ser engullido, porque la naturaleza aunque puede ser cruel también preserva de la peor parte.
El psiquiátrico donde está internado papá se llama Santa Isabel. Ayer, cuando abrí los ojos ya era tarde –no duermo bien desde la separación– y supe que por más que me tomara un taxi mi visita sería corta porque enseguida vendrían las enfermeras. Es así todos los miércoles y los domingos, a las seis menos cuarto dan quince minutos para levantar campamento. Lo dicen a los gritos, desalmadas, porque ellas no dejan solo como un hongo a su padre después de que una se va. Lo dicen para salvarnos de lo insoportable. Lo insoportable son ellas. Lo dicen con sus delantales bamboleándose a la mitad de la pantorrilla, lo dicen con sus zapatillas blancas, su pelo atado. Lo dicen con sus bandejas llenas de antipsicóticos, antidepresivos, anticonvulsivos que tintinean como las tacitas de café de los velorios. En medio del murmullo de las visitas, de esa nube de risas forzadas, abriéndose paso en el griterío de la tele exaltada y eternamente encendida, se puede escuchar el golpecito de los frasquitos entre sí, tan musicales y tan frágiles.
Las enfermeras siempre están atentas a lo que los pacientes necesitan. Saben más que nosotros y nada se les escapa. Van y vienen con celeridad y no sienten pena, ni dolor, ni fastidio. Cuando empieza a atardecer, nos obligan a dejar el parque y a entrar, y todo se vuelve más amargo todavía. La Santa Isabel es una casa que por contraste te recuerda la casa que tuviste con el loco alguna vez; una mala imitación que no pretende parecerse sino diferenciarse, plantarte ante los ojos una vida definitivamente rota. No hay nada, nunca hay nada, lo inventamos todo, pero la locura es real. En lugar de hermanos, hijos, abuelos, padres, por los pasillos del manicomio deambulan personas desprendidas de toda genealogía, fatalmente aisladas por sus propios pensamientos de la ilusión de una vida común. Para los ojos, esas ventanas no son ventanas, es el cielo recortado por barrotes y enrejados de alambre. Las paredes del Santa Isabel no albergan. Los azulejos helados cubren el revoque desde el techo hasta el zócalo que topa con las puertas de hierro. La más gruesa de esas puertas da a la sala de los pacientes peligrosos, los que pueden infringir daño contra sí mismos o contra otros, los que intentaron fugarse inútilmente. Papá estuvo ahí una noche de la semana que pasó. Lo ataron y se asustó, después lo calmaron. Tan loco no está. Papá. Es loco el que puede. Papá no pudo. No pudo ser más loco que las cadenas que lo ataron. Pensar que tantos años me hizo temblar. El miedo inmenso que invadió mi niñez y mi adolescencia, terminó la mañana previa a que lo internaran. Estaba de pie al lado de mi cama, mirándome cuando desperté. Pegué un salto hacia atrás con todo el cuerpo, como si me hubiera mostrado un perro los colmillos, y me agarré de los tirantes. Él tenía los ojos fijos como el aguilucho, no pestañeaba. Por los medicamentos, dijo el psiquiatra. Me pidió perdón, no quería asustarme. Así supe que ni una gota de coraje le quedaba al pobre. Qué pena me vino. Hubiera preferido su ira y no esa apariencia lánguida de moribundo que se viene a despedir.
Ayer, sobre la mesa de luz, había un anotador donde escribió su nombre, su dirección, su teléfono, con letra temblorosa, en tinta azul. Vi eso cuando llegué y es como si lo hubiese encontrado muerto. Él, que toda la vida fue un melancólico, ahora no se acuerda de nada. ¿Quién soy, papá?, le pregunté, pero se quedó callado. Paula, le dije y le acaricié la frente. Me miró con los ojos de una criatura. Me miró detrás de los lentes de contacto verdes que le cubren el gris hermoso de sus iris. Los compró de color porque estaban en oferta, dijo. Yo tengo otra teoría, papá es coqueto. Ahora, tras la bruma que lo separa de mí, de todo, como un halo de confusión que le tapa la cara, quiere saber: ¿Y tu compañera? Bien papá, le miento. Ya no tengo compañera. Desde que no me quiere ver más pienso en ella como en un error, como eso que no debió haber sucedido. El odio que le sigue al amor es una estrategia para mantenerlo vivo, como hizo el mecánico al clavarle al viejo el aguilucho. Bien papá, muy bien. Él hizo como si escuchara, como si entendiera, y tomó el mate que le cebé. Después lo dejó sobre la mesa y cayó el sol otra vez. Sé que habrá pocos soles más cayendo sobre ese césped fluorescente de la clínica, tan intensamente vivo. Los falsos ojos verdes de papá también fluorescieron ayer. Se veían sintéticos, sin mirada. Pero debajo del plástico se clavaron en mí, trataban de fijar una imagen que los devolviera a un sitio conocido, el de la memoria del viejo que es la memoria nuestra, a punto de ser borrada por una eternidad.