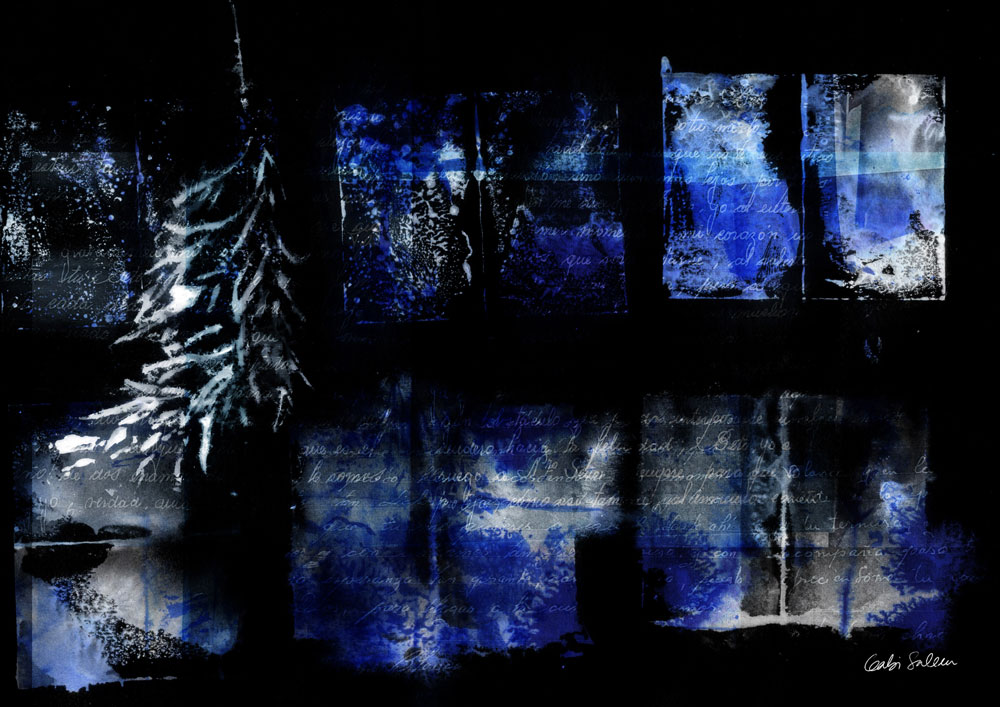20 de septiembre de 2023
Márgara Averbach (Buenos Aires, 1957) es Doctora en Letras y Traductora Literaria de Inglés. Ha trabajado como docente de literatura y traducción; como traductora de inglés, editó más de cincuenta novelas. Se dedica al estudio de la literatura de las minorías étnicas estadounidenses y tiene una larga trayectoria en el periodismo cultural. En 1992, ganó el primer premio del Concurso de Cuentos para Chicos de las Madres de Plaza de Mayo con Jirafa azul, rinoceronte verde, su primer libro; fue finalista del Premio Emecé en 2003 con Cuarto menguante y su novela Una cuadra ganó el premio Cambaceres de la Biblioteca Nacional 2007. En 2011, recibió el premio «Maestra Latinoamericana de LIJ». En 2014, obtuvo el Diploma Konex por su trabajo en literatura juvenil entre 2004 y 2014.

Lo conocí en las librerías de viejo. Creo que nunca le habría prestado atención en otra parte. Al principio, me gustaba mirarlo desde el otro lado de las mesas mientras él levantaba los libros uno por uno y los tocaba con esos dedos largos, cuidadosos. A veces, sonreía. A veces, se quedaba de pie, inmóvil, sin expresión, durante un momento. Nunca compraba nada.
Yo no lo entendía. Y supongo que era por eso que cada vez que entraba en una librería de esas, lo buscaba con los ojos y, si tenía tiempo, lo miraba con disimulo hasta que él daba media vuelta y salía del local sin cruzar palabra con nadie.
No me gusta no entender.
Salvo por esos gestos inexplicables, no era un hombre llamativo. Ropa de colores chatos –gris, marrón oscuro–, zapatillas, un poncho gastado. La cara bajo una gorra negra. Ahora me pregunto si lo habré visto antes de notarlo. Antes de todo esto. Me pregunto si esa falta de luminosidad no sería parte de lo que hacía, una consecuencia, ¿una causa? A veces, me hacía pensar en los agujeros negros que se tragan toda la luz que hay a su alrededor.
No sé cuánto tiempo pasé mirándolo así. ¿Un año? No soy de prestarle atención a las estaciones. No me molestan ni el frío ni el calor… Las fechas me vienen siempre a los ojos por la ropa de los demás: veo el verano en las blusas transparentes, en las polleras cortas, en las sandalias; el invierno, en las bufandas, los abrigos, las botas. Tampoco sé cuánto tiempo pasé buscándolo sin buscarlo porque su ropa no cambió nunca. Como la mía, era siempre la misma. Tal vez él y yo vivíamos en un lugar sin clima.
Después, llegó el día. Me acuerdo bien: imposible olvidar un hecho que elimina para siempre ciertas costumbres queridas.
Era de tarde. El sol entraba por el frente de la librería tipo galpón, con una de esas puertas únicas, abierta de par en par como una boca. Me acuerdo del brillo de las luces sobre los lomos de los libros, del ruido del tránsito en la avenida, de las charlas de los que pasaban caminando cuando revolví la mesa más cercana a la vereda.
Cuando entré, lo busqué, de eso también me acuerdo. Al principio, éramos tres entre los libros: una chica joven –universitaria, supongo–que miraba los libros en inglés al fondo (no la recuerdo ni abrigada ni en manga corta, seguramente era otoño o primavera); un hombre de pelo largo, con las manos anchas, marcadas de los albañiles; una mujer teñida, concentrada en las novelas policiales. Silencio. Solamente se oía la voz del dueño, sentado en la caja con un amigo. Y atrás, la radio encendida.
Estaba por irme cuando llegó él. Esa tarde, yo no había visto nada interesante. Yo sé que, en las librerías de viejo, hay un momento para darse por vencida así que me voy apenas siento que no voy a encontrar el tesoro que busco con la mente abierta, sin pretensiones, eso que está ahí y yo no sabía que estaba buscando hasta que lo veo.
Cuando me di vuelta para salir, nos cruzamos. La silueta marrón contra el sol, la gorra. Él no me dirigió ni una mirada pero yo di una vuelta en redondo y me instalé del otro lado de la segunda mesa, que era la que él se había puesto a explorar.
No me gusta no entender.
Era una mesa de usados, no de saldos. Fue ahí que me di cuenta: jamás miraba los nuevos. Lo vi pasar los dedos sobre los libros. Despacio. Sacó tres. Los levantó, los sopesó, no leyó el título. Yo lo miraba sin moverme, tratando de pasar desapercibida. El cuarto libro que levantó era una novela que yo había vendido la semana anterior (en aquellos tiempos, vendía mucho: me gustaba cambiar dos por uno y seguir adelante, explorando un autor, una colección, un género, sin arrepentirme por lo que dejaba atrás). Lo vi pensar, quieto, sin soltar el volumen, los dedos largos abiertos sobre la tapa. No sonreía. Un segundo después, se dio vuelta y me miró. No al aire, no a la pared que yo tenía detrás, a mí solamente.
Alrededor de los dos hubo un cambio violento como el del mundo bajo la luz de un relámpago. Me sentí transparente. Dentro de mí, flotaban las tardes de sed sobre el sillón naranja; las noches en una cama demasiado grande; las mañanas de puños cerrados en oficinas que odio desde siempre y que acepto desde siempre.
Yo crucé los brazos sobre el pecho, como si estuviera desnuda. El miedo me dio vueltas alrededor en círculos cada vez más estrechos. Me costó mucho moverme. Retrocedí un paso. Uno solo. Apoyé los libros que había elegido sobre la mesa. Respiré dos, tres veces. Tuve que cerrar los ojos: creo que si no lo hubiera hecho, seguiría ahí. Salí a la carrera y doblé apenas pisé la vereda sin fijarme hacia dónde iba.
Había querido saber. Ahora sabía.
Él no buscaba libros. Buscaba a los que los habían leído. A nosotros, los que vendíamos. Nos olía en las páginas, en las tapas. Leía las huellas que dejábamos. Los libros le hablaban de nosotros. Estoy segura.
Que quede claro: no me lo sacó todo. De vez en cuando, todavía me animo a comprar libros así. Todavía reviso mesas de saldos y de usados. Fui encontrando una forma: miro una por una las siluetas inclinadas sobre las mesas desde la vereda de enfrente; entro solo cuando estoy segura. Reviso títulos con la cara hacia la entrada. Reviso las caras y la ropa de cada cliente que entra. Es difícil hacer las dos cosas al mismo tiempo, pero creo que estoy mejorando en eso. Eso sí, no vendo nunca. A veces, pierdo noches enteras haciendo la lista de todo lo que vendí a lo largo de los últimos años, todo lo que sigue ahí, esperando esos dedos cuidadosos. Cuando me canso de una historia, la regalo, la dejo en un colectivo, me la olvido a propósito en un bar. No pienso arriesgarme.