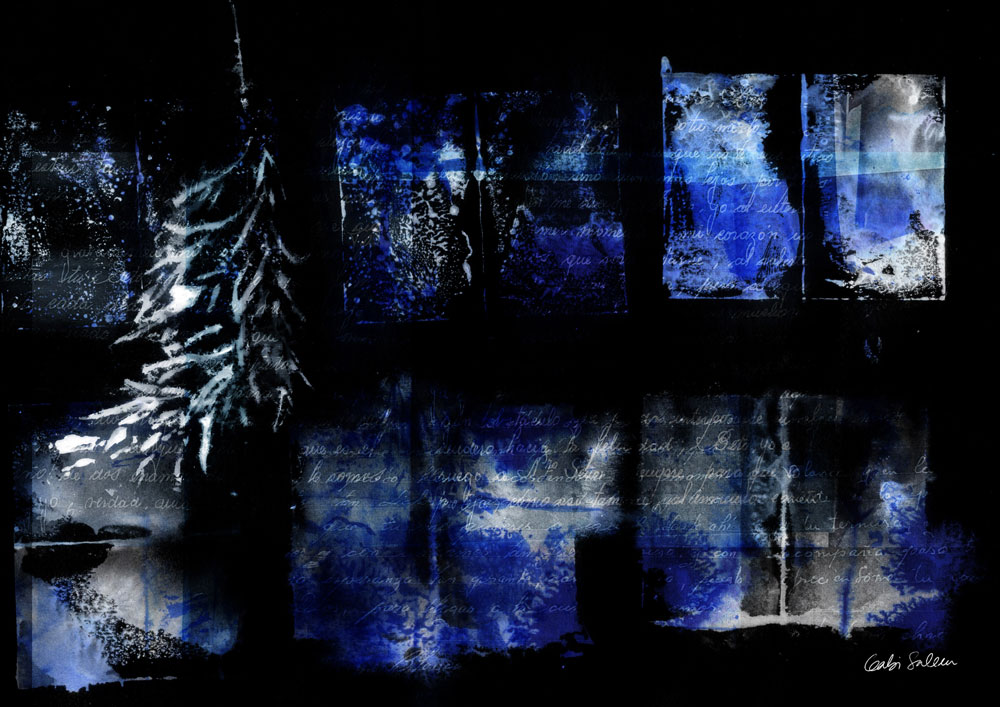10 de octubre de 2023
Sergio Gaiteri (Córdoba, 1970) publicó los libros de cuentos Los días del padre y otros relatos (2005), Certificado de convivencia y otros relatos (2008), Trabajo Social y otros relatos (2011) y Nadie extrañaba la luz (2018), la nouvelle La moza (2010) y las novelas Nivel Medio (2010) y Tus amigos quieren que vuelvas (2022). Es profesor de Letras Modernas.

Era un jueves pasadas las once de la noche. No era extraño que la tía llamara a esa hora ni que lo hiciera a mi celular. La tía tiene en claro que desde la separación, desde que papá, después de tantas vueltas, finalmente se fue de casa, hay momentos del día y sobre todo de la noche que mamá no contesta su propio celular y mucho menos se toma la molestia de atender el fijo.
La tía no quería comunicarse con mamá, quería hablar conmigo. Me saludó en voz baja. Dijo que quería pedirme algo muy especial. Antes de terminar esa frase hizo una pausa y la línea quedó en silencio. Seguramente daba una pitada al cigarrillo que había prendido antes de marcar la llamada. La tía fuma Virginia Slims mentolados, unos cilindros finitos, difíciles de sostener entre sus dedos huesudos. Siempre anda ofreciéndoselos a todo el mundo, menos a mí, porque piensa que yo no fumo. Me pidió que tomara un taxi hasta su casa. Que lo hiciera rápido. Antes de cortar me dijo que llevara mis papeles, el documento y el carnet de conducir.
Llegué a las once y media. La tía me esperaba con el portón de la cochera abierto y el auto en marcha. Subí al coche y lo saqué del garaje. Se sentía el olor a nuevo. La tía se compró ese auto, un Ka, hace más de un año, y a pesar de haber aprobado el curso de conducción y de practicar muchas veces conmigo o con mamá no se siente segura, no se anima a salir sola.
Vamos a Villa Allende, dijo mientras se ajustaba el cinturón de seguridad.
Fue la única indicación. No pregunté a dónde ni a qué.
Salimos a la Rafael Núñez. Había poco tráfico. Era una noche fría, el asfalto estaba oscuro por la humedad, pero no llovía.
Me preguntó si lo conocía a Mauricio.
No era exactamente una pregunta. Ella sabía que unas semanas atrás lo había visto en su casa y habíamos conversado un largo rato. Mauricio era la última pareja de la tía. Le he conocido muchos hombres. Por lo general, algo más jóvenes que ella. No era el caso de Mauricio, que debe tener cincuenta y cinco, o por ahí. Unos dos o tres años más que la tía. Mauricio es oftalmólogo, y en esa charla me había dicho que dentro de cinco o seis años, más o menos a los veinticinco, cuando el defecto de la córnea se me estabilizara, podría operarme de la miopía y dejar de usar anteojos de por vida.
La tía no esperó mi respuesta sobre Mauricio. Sacó de su cartera un espejo y un lápiz de labios, y dijo que esa noche ella lo esperaba para cenar y que un rato antes él la había llamado para suspender todo porque, de improviso, iba a visitarlo una de las hijas, la que vive en Río Ceballos. No le creí, dijo. Estaba enojada por la situación y por tener que contársela a un chico que poco y nada podía entender sobre ese tipo de cosas. Por lo que lo conozco, se le notaba en la voz que me estaba mintiendo, agregó.
Terminó de arreglarse. Guardó los objetos que tenía sobre las piernas y de la misma cartera sacó y prendió un cigarrillo. Fumaba en silencio, como si yo fuese verdaderamente un chofer y no tuviera por qué dirigirme la palabra. Con el humo a veces se le escapaba un suspiro. Se movía en el asiento. Estaba inquieta. No me ofreció un cigarrillo. En la familia todos fuman y todos piensan que yo no lo hago. No es así. Fumo desde hace varios años, pero no en casa. Nunca he dejado que me vean. Para ellos nunca fumé y nunca tuve novia.
Pasando Argüello, casi llegando a Villa Allende, la tía me dio indicaciones para entrar al pueblo. Dejamos atrás la estación de servicio que está en la rotonda, seguimos un par de cuadras y doblamos a la derecha. Me señaló la casa de Mauricio y me pidió que parara el coche no exactamente en la puerta, sino unos metros antes. La casa, como muchas de esa zona, era una casa antigua que había sido arreglada. Un jardín adelante, muchas ventanas, rejas por todos lados. En la cochera estaba estacionado el auto de Mauricio. Está ahí, dijo la tía, pero no está el auto de la hija. Me pidió que nos moviéramos unos metros hacia adelante. Lo hice. Desde la nueva posición se veía, a través de una ventana que tenía las cortinas totalmente corridas, el interior de lo que parecía ser un living con las luces encendidas. La oscuridad de la noche, el contraste, hacía que el marco de la ventana diera la impresión de ser una pantalla de cine, y, en esa película muda que veíamos desde las butacas del Ford junto a la tía, Mauricio parecía ser el único actor. Porque fue así. Mauricio estaba solo. Definitivamente solo. Ni la hija, como bien había intuido la tía al llegar, ni ninguna otra mujer, como equivocadamente había imaginado a lo largo de esas horas, le estaban haciendo compañía. Y supongo que eso significó algo para la tía, algo para lo que no estaba preparada. Sobre la mesa del living había papeles y libros. En una esquina de la mesa había una botella de vino. Mauricio se sirvió tres veces mientras estuvimos mirando. Se levantaba de su silla para hacerlo y caminaba con la copa en la mano hacia la ventana, mirando hacia donde estábamos nosotros, pero sin ver nada, con los ojos puestos en la penumbra. En una de esas ocasiones se arrimó a un equipo de música que estaba en un mueble a la altura de sus hombros, sacó un CD y puso otro. Un hombre alto. Me había fijado en las manos la noche que lo conocí. Me fascinaron. Estuve a punto de decírselo a la tía, de contarle todo eso.
La tía marcó un número en su celular. Mauricio, sentado, atendió al segundo llamado. Para poder hacerlo soltó unas hojas que tenía en las manos. Por lo que alcancé a entender de las medias preguntas y los balbuceos de la tía, y por los tonos de voz graves mezclados con la música de una trompeta que salían del teléfono, él le dijo que todavía estaba cenando con su hija, que se quedara tranquila, que otro día la llamaba.
Mauricio cortó. Se estiró en la silla, extendió los brazos y las piernas. Tomó un trago, se paró y, después de buscar en una fila de cajas un nuevo CD, cambió el que estaba puesto en el equipo. Una vez que aparentemente empezó a sonar la música, hizo un movimiento con la cabeza y los hombros, un breve paso de baile, pero se frenó de golpe, por vergüenza ante su falta de coordinación corporal. Se sentó otra vez en su silla, con sus papeles, sus libros y su copa repartidos en una mesa de madera gruesa, oscura.
Volvimos en silencio. La tía no levantó la vista, iba revisando mensajes en el celular. Recién en la bajada del Parque Autóctono propuso tomar un café en algún bar. Estaba cansado, me dolía el cuerpo por el frío, pero no iba a decirle que no.
Fuimos a un bar de la avenida Colón. Uno que en el fondo tiene mesas de pool y gente riéndose a carcajadas. Terminamos los pocos cigarrillos que quedaban en la etiqueta. La tía llamó al mozo. Pagó los cafés y las gaseosas que habíamos tomado. La llevé a su casa y dejé el auto en el garaje. La tía me dio plata para un taxi. Preferí volver caminando. Faltaban algunas horas para que amaneciera, pero en la calle ya se veía gente en las paradas de los colectivos, hombres y mujeres tapados hasta la cabeza para protegerse del frío del final de la noche.