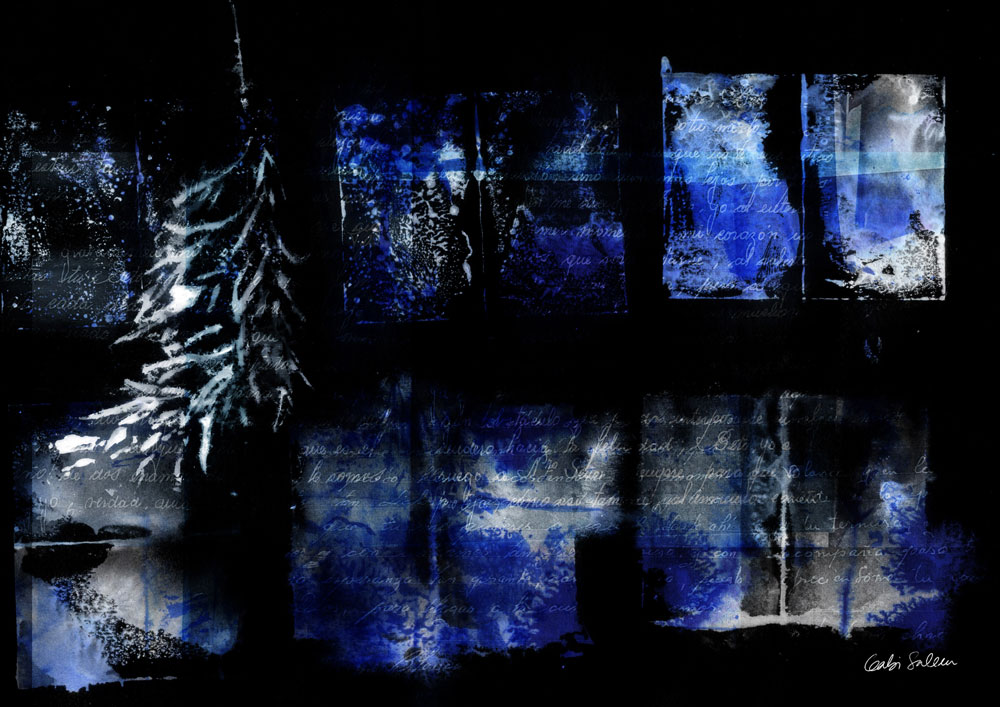23 de julio de 2022
Alejandra Zina (Buenos Aires, 1973) publicó entre otros títulos los libros de cuentos Lo que se pierde (2005) y Hay gente que no sabe lo que hace (2016) y la novela Barajas (2011). Sus relatos integran antologías de Argentina, México y España.

–¿Así que se cayó, oficial?
–Me tiraron. Fue esa rama trampa justo cuando pasaba al galope.
–Fue lo que tenía que ser. Igual usté se viene arrastrando hace tiempo.
–La negrada como vos se relame.
–Cht cht cht. Más respeto, chivato.
–Yo no soy ningún chivato.
–No, no solo. Chivato. Carnero. Víbora. Escuerzo. Hiena. Escorpión. Parásito. Sanguijuela. Gusano.
–Ja. Soy el arca de Noé.
–¡Cierre el pico!
–¿Y vos?
–Yo qué.
–Vos qué sos.
–Leal. Yo soy leal.
–No… No digo eso. ¿No te viste al espejo?
–Y qué es lo que tengo que ver, eh.
–Tu cara. Tu bigote. Tus maneras. No se entiende. Tu especie no se entiende. Parda, pardo. Macho, hembra. Negro, negra. Qué sos.
–Si serás guarango… Yo soy el sable que te va dejar todas las tripas afuera.
Dice eso y se inclina sobre el hombre caído y le entierra el filo hasta la mitad. Le sorprende que la hoja entre tan suave, un traidor con carne de ternero, la chaqueta apenas se raja, un chorro de sangre caliente le empapa la cara y se despierta.
Es un sueño viejísimo que le vuelve como un achaque de toda la vida. Pero no es un achaque porque no duele, no lastima. Ella hizo lo que tenía que hacer y lo hizo bien. Volver a vivirlo en su cabeza le deja gusto a mamón en almíbar, se acuerda de aquel oficial y se acuerda del mamón, más ahora que anda en sociedad con los piojos y con ese negro que la sirve.
La Generala Juana tiene ciento tres años, esa edad en que viejas y viejos se parecen por igual, como si los años volvieran a juntar lo que nunca se debió separar. Lo hombre, lo mujer.
La Generala Juana es chiquita, morena y arrugada como una pasa de uva y sus ojos ciegos están cubiertos por una telita nacarada. Completamente blancos. Lleva el pelo suelto en hebras grises que le caen por encima del poncho. La Generala Juana se pasa el día en un sillón de cuero de vaca en la puerta del rancho, ahí mismo duerme la siesta, se alimenta y fuma su pipa larga. Valeriano, el negro que la sirve, es fugitivo de la ley, pero ella no lo sabe ni lo ve, solo lo huele. Si no oliera a guanaco jamás se daría cuenta cuándo se acerca, cuándo se va. Las patas del negro apenas rozan el suelo. Vuelas Valeriano, dice ella y su boca de encías rosadas se frunce como un repulgue y su cuerpito tiembla de risa.
–No es justo, Ña Juana, hasta la muerte se olvidó de usté.
El negro trae un cacharro con leche de cabra y le da de tomar con una paja, gota a gota, cuidando que no se atragante.
–No es justo que las cosas sean ansí, que la patria le dé la espalda, Ña Juana –dice moqueando.
Entonces es ella la que tiene que darle ánimo.
–Valeriano, negro sin chispa, te hacés un mate.
Y Valeriano con la cola entre las patas, pone el fueguito y la pava y se obliga a silbar una tonada alegre.
El rancho queda al pie de un cerro. A cien metros hay un camino de agua que los alimenta a ellos y a la cabra. Una vez a la semana Valeriano sale de caza, el Winchester se lo robó en una cantina a un miliquito que bolaceaba con los indios que se cargó en el desierto. Valeriano cuenta los cartuchos y no desperdicia ninguno. Un día de suerte se trae un tapir o alguna perdiz. Un día sin suerte, solo palomas.
Mientras trajina el monte con el caño del rifle apoyado en el hombro, el negro piensa. Caminar y pensar son dos cosas que se llevan bien. Cuando se quede solo, porque alguna vez se va a quedar solo, qué va a hacer. Para dónde va a ir. De qué va a trabajar. La sombra de un aguilucho le da vueltas alrededor y se acuerda del coro de mujeres con alas de alambre y plumas de algodón que cantaban el día de las ofrendas. Él, muy bajito, lamía una barra de caramelo y escuchaba las voces vibrantes junto al río. Una de esas negras aladas era su madre, la más bella, la más joven, la más diabla. La que se fue detrás de un mulato y lo dejó en la estancia con otras negras que lo criaran. Qué va a ser de él cuando la Generala Juana lo deje también, porque él sabe, cualquier mañana se levanta y amanece solo solito solo. Se seca la frente con la manga rotosa y una lágrima se le cae sin querer.
Lloras, Valeriano.
No le gustan los ruidos del monte mientras duerme, no le gusta la noche cerrada que no deja ver el borde de las cosas y atrae las almas en pena y los pumas. La Generala Juana lo trata de negro enjabonado, negro chucho, negro cagado, pero a él no le importa. La deja. Si en cambio eso mismo se lo dijera un hombre de sus años y estatura le saltaría a la espalda y lo acogotaría hasta que pida perdón. ¡¿Cagado yo?! ¡¿Cagado yo?! Y si el bocón no afloja, le arrancaría este diente con los dedos. Hay que hacerse respetar. Hay que hacerse respetar, carajo. Esto último lo repite enojado y en voz alta, como si las cosas hubieran pasado de verdad y él tuviera testigos más allá del aguilucho en el cielo y las culebras detrás de las piedras.
Vuelve al rancho con el Winchester al hombro y dos palomas. Una miseria. La Generala Juana no tiene dientes pero come como una huerfanita, el día que no tenga hambre va a ser su último día en la Tierra.
Las copas achaparradas de los árboles se mueven apenas con la brisa de la tarde. Valeriano da gracias a esa sombra fresca en la puerta del rancho. Da gracias a ese rancho abandonado en medio del valle que les dio refugio. Da gracias a la Generala Juana que lo salvó sin saberlo. Da gracias al Winchester y a los cartuchos. Da gracias a su madre que no lo ahogó en el río como otras madres que ahogaban hijos no queridos. Da gracias al hombre blanco que lo hizo saltar del tren cuando desertó. Da gracias a sus pies que lo llevan a todos lados y ahora lo apuran a llegar.