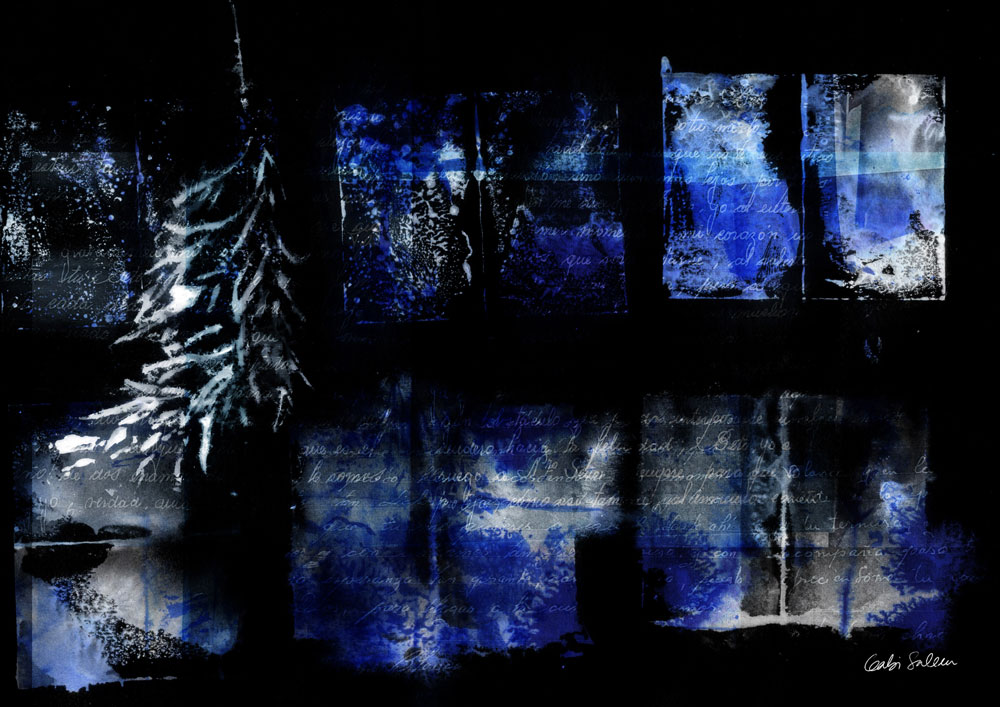26 de abril de 2022
Ángela Pradelli (Buenos Aires, 1959) ha recibido distintos premios, entre ellos, el Emecé y el Premio al Mejor Libro de Educación 2010/2011. Publicó entre otros títulos Las cosas ocultas (1996), Amigas mías (2002), Turdera (2003), El lugar del padre (2004), Un día entero (2008), La búsqueda del lenguaje (2010), El sentido de la lectura (2013), En mi nombre. Historias de identidades restituidas (2014) y El sol detrás del limonero (2016).

Yo tenía ocho años cuando mi abuelo murió. Hacía bastante tiempo que estaba enfermo, pero nunca se quejaba. Sin embargo, había señales que no se podían evitar: las consultas con el médico, la enfermera que venía a darle las inyecciones. También hubo marcas que fueron apareciendo en la casa: los papeles de los turnos con el especialista y los sobres de los análisis, las radiografías, las cajas de remedios nuevos. Además, también aparecieron las otras marcas, las de su cuerpo: mi abuelo había perdido su paso rápido, liviano, ahora caminaba más lento y le costaba moverse. Y hubo también una internación en el hospital ferroviario. Pero, así como antes él nunca nos había hablado de la guerra, tampoco ahora quería hablar de sus dolores. Cuando alguno de los grandes le preguntaba cómo estaba, él levantaba los hombros y decía que estaba bien. A pesar de todo, seguía trabajando en la quinta. Muchas veces me pedía que lo acompañara y los dos caminábamos con cuidado en los espacios angostos entre un almácigo y otro. Él me pedía que lo ayudara a arrancar los tomates y me explicaba cómo tenía que hacerlo.
Mi abuelo murió en octubre; era sábado; murió el mismo día que cumplía años, el 21. Durante los últimos meses, cuando la enfermera se iba, mi abuelo se levantaba despacio y se iba a la quinta. Esa mañana, al entrar, la enfermera vio sobre la mesa del vestíbulo la torta de cumpleaños. Él le dijo que estaba muy cansado, que sentía mucho sueño y que no quería levantarse, que sentía el cuerpo como vacío. Entonces me llevo la torta, dijo ella. Él le contestó con una voz apagada. Ya no tengo voluntad, dijo. Ese día no pudo levantarse ni siquiera al mediodía. Por eso la torta de cumpleaños quedó sin cortar; teníamos pensado comerla después de almorzar, mientras le dábamos los regalos.
Esa tarde de sábado en que mi abuelo murió yo había ido sola a la calesita. Había llevado mis ahorros y al entrar fui a la ventanilla y cambié todas mis monedas por boletos. Como era sábado, enseguida se llenó de chicos; abajo, varias madres hacían un círculo alrededor de la rueda para mirar a sus hijos. Estaba dando la segunda vuelta cuando vi a mi hermano llegar en su bicicleta; la dejó apoyada contra un alambre. La música sonaba fuerte y la voz del cantante salía por los parlantes entrecortada y defectuosa. Vi a mi hermano parado entre las otras madres, su cabeza iba y venía buscándome entre los demás. Cuando me vio levantó las cejas y dijo algo. Abría y cerraba la boca con exageración. Aunque lo que decía era algo corto y puntual, yo no pude entenderlo. Parecía que hablaba de algo urgente, pero yo me tenté, me dio risa porque al mismo tiempo que lo miraba a él, oía la canción y por un instante pareció que la voz ronca del cantante salía de la boca de mi hermano. Cuando volví a pasar delante de él, mi hermano levantó los brazos, los cruzó en lo alto y dejó caer la cabeza entre los hombros. Esta vez ya no me reí, pero tampoco entendí; qué era ahora esa cruz arriba de su cabeza que colgaba. Finalmente, mi hermano se subió a la calesita y caminó hacia mí, pero en sentido contrario al movimiento de la rueda. Su cuerpo se esforzaba en avanzar sobre la rueda. Cuando por fin llegó, con los brazos a los costados del cuerpo, me habló al oído, casi gritando, tal vez para que la voz del cantante no tapara la suya. El nonno se murió, me gritó en la oreja, vamos a casa. Me aturdió. En ese momento otra vez me pareció que las cosas se mezclaban y que la voz de mi hermano y la del cantante se confundían. Por unos segundos, creí que mi hermano me gritaba la canción en el oído y que el cantante ronco decía que nos fuéramos a casa porque mi abuelo se había muerto. Esa vuelta se me hizo muy larga. Cuando por fin la calesita se detuvo y yo intenté bajar, mi hermano me agarró del brazo y me preguntó cuántas vueltas faltaban todavía. Le mostré los boletos que me quedaban y los contamos entre los dos; eran muchos. Mi hermano me dijo que los usáramos y entonces ya no nos bajamos. De dónde sacaste tanta plata, me preguntó mientras esperábamos que empezara la próxima vuelta. No le contesté. ¿Eh?, insistió mi hermano. Tenía que decirle algo porque si no iba a seguir repitiendo la pregunta, siempre era así. De dónde la sacaste, volvió a preguntar. La calesita arrancó y la canción sonaba con más volumen ahora. Entonces le grité: No sé, la tenía. Abajo, las madres miraban a sus hijos mientras ellos daban sus vueltas y reían. Finalmente, mi hermano y yo gastamos todos los boletos y antes de que se terminara la última vuelta saltamos juntos con la calesita todavía en movimiento. Él agarró su bicicleta y los dos buscamos la salida. En el camino nos cruzamos con el calesitero y nos preguntó a dónde íbamos tan apurados y con esas caras. Mi hermano no se subió a la bici, la llevaba tomada del manubrio, pero caminaba tan rápido que me costaba seguirlo. Me apuré para alcanzarlo y aunque él llegó primero, me esperó en la puerta y entramos juntos. En la cocina había varios vecinos, también estaba la enfermera; casi todos estaban parados y hablaban bajo; la enfermera dijo algo del cumpleaños, la torta, el destino. Busqué a mi abuelo entre esa gente y como no lo encontré, fui a la quinta. Sobre la mesa de la pared del fondo vi el sombrero de mimbre que él usaba para protegerse del sol. Yo estaba parada entre un almácigo y otro, de espaldas a la casa y no vi venir a mi hermano. Qué hacés acá, me preguntó. Me sobresalté. Busco al nonno, le contesté. Pero si te dije que se había muerto. Esperé a que mi hermano se fuera y fui a buscar a mi abuelo al galpón. Los zapines y las palas estaban apoyados contra la pared, limpios para volver a usarlos. Mi abuelo separaba los sobres de semillas según los meses de siembra, los ataba con un piolín y los guardaba en una caja. Aflojé todos los nudos; los piolines se deslizaron hacia el piso; el más largo cayó sobre mi zapato. Desde que había entrado al galpón tuve la sensación de que mi abuelo estaba allí y que ya no estaba al mismo tiempo; que él se había ido pero que también se había quedado; y que, en ese galpón en el que no había nadie más, yo no estaba sola. Los sobres se mezclaron, no pude ordenarlos como lo hacía él y los dejé sueltos. En el fondo de la caja, las lechugas y las acelgas se veían muy grandes y brillaban más que las verdaderos. Vi el espantapájaros arrugado en un estante contra la pared. A mí no me gustaban los espantapájaros. No me daban miedo ni nada, pero qué hacía un hombre hueco colgando sobre las verduras con los brazos abiertos todo el día y toda la noche. Sin embargo, esa tarde hubiese preferido verlo balancearse sobre los almácigos como siempre, con la ropa de colores y el pañuelo rojo atado al sombrero. Era peor verlo así, desinflado sobre el estante, con las piernas dobladas en un bollo. Era peor así, con los brazos arrugados y la cabeza colgando.