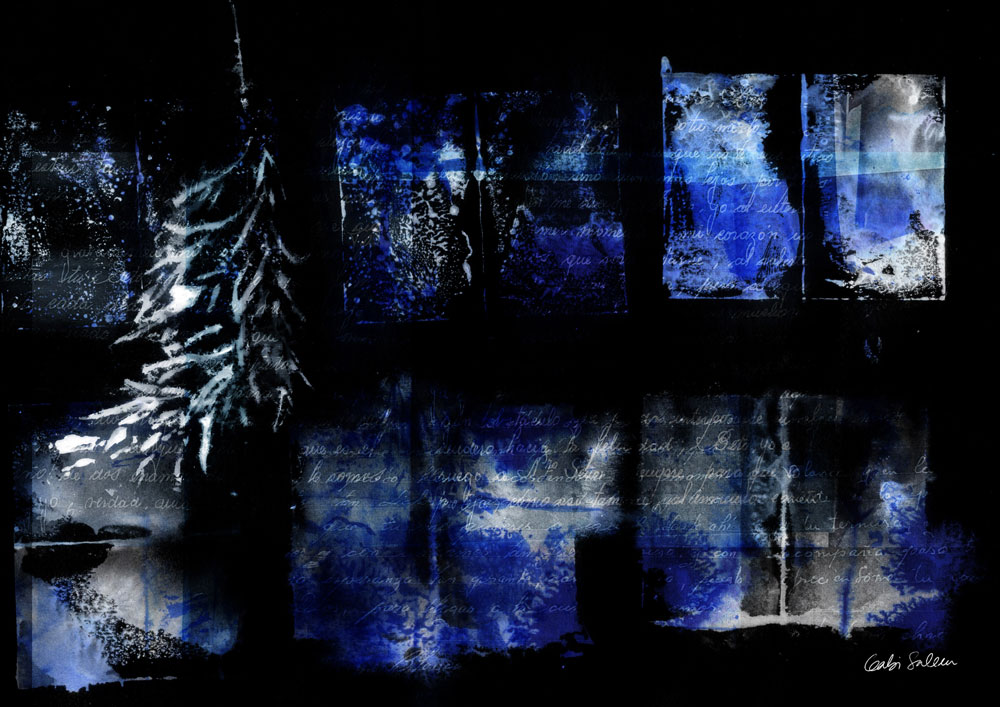16 de agosto de 2023
Javier Núñez nació en 1976 en Rosario, donde vive. Entre otros libros, publicó las novelas La doble ausencia (2012, Premio Sergio Galindo, México), La música de las cosas perdidas (2022) e Hija de nadie (2023, Premio Casa de las Américas, Cuba) y los libros de cuentos La feroz belleza del mundo (2018) y El pulso secreto de las cosas (2022).

El viaje en ascensor es larguísimo. Tan largo que, por un momento, me pregunto si cuando empezamos a bajar ya éramos así de viejos o es algo que nos pasó en el camino.
Te miro y me doy cuenta de que es un chiste sin gracia. Claro que éramos viejos. Si no por qué haríamos esto, tan caro como fugaz.
A vos nada parece preocuparte: es uno de esos días. Sostenés los boletos con fuerza, como si un viento imposible te los fuera a arrebatar de entre los dedos.
El andén, una vez que llegamos abajo, resulta todavía más extraño. Una plataforma solitaria al borde de unas vías que se pierden en la negrura de un túnel excavado directamente en la piedra y que parece llevar al centro del mundo.
El tren sale de la nada. Echa humo. No sé cuánto hacía que no veíamos humo.
Un tren, decís. En tu voz hay algo así como entusiasmo o sorpresa. Y nos subimos, un poco arriados por el boletero que empuja el aire detrás de nosotros.
Es un tren normal, un tren vacío: somos los únicos a bordo.
No sé muy bien qué pasa después. La ciudad, afuera, es una cosa desvanecida y cambiante. Los edificios, los carteles, las luces que vienen y van, los pantallazos de cielo. Me habían dicho que iba a ser así pero creí que iba a encontrar un método, una frecuencia. A reconocer algo, a retener uno de esos flashes. No lo consigo. Vos lo único que decís es «qué divino». Después seguís callada, o abstraída, o quién sabe qué.
El tren aminora la marcha. Las cosas empiezan a tomar forma. Trato de identificar, por la fisonomía de la ciudad que nos recibe, por la estética urbana, el tiempo que recorrimos.
Nos bajamos.
No me cuesta reconocer la fachada del edificio donde vivimos durante los primeros años. Antes de los chicos, de la necesidad de una casa más grande, de mi cuartito con maquetas, de tus ganas de un perro. En fin: antes. Antes de todo. Así le dijimos siempre cuando nos referíamos a esos años: antes.
Te miro. Busco algo, una señal. Vos mirás para todas partes con asombro genuino. De repente tu mirada se detiene ahí, en la fachada del edificio, y algo te brilla en los ojos por un segundo.
Mirá, decís, mirá…
Pero en esos puntos suspensivos la idea se te pierde y el brillo se desvanece del todo. Lo que queda, en cambio, es un parpadeo de perplejidad.
Subimos.
Nuestros pasos resuenan como voces en una iglesia. A pesar de los ruidos del ambiente y los que surgen por debajo de las puertas –el tránsito allá afuera, una mujer que reta a sus hijos, la música de una radio– nuestros pasos devuelven un eco de vacío. De todo lo que ya no está.
Cuando llegamos al tercer piso nos detenemos frente a la puerta. O me detengo yo, y vos no hacés más que imitarme.
Es el año en que murió tu mamá. Lo sé porque ahí, en la puerta, está la etiqueta del censo y al año siguiente ya nos vamos a mudar. Sé, entonces, que voy a tener la barba abundante y todavía oscura; que vos vas a tener los pies descalzos, el aliento a tabaco, el pelo atado así nomás.
Abrimos, y nos vemos. Ellos –nosotros, los que fuimos– no nos ven. No sé por qué: alguien trató de explicarlo antes de que entráramos al ascensor, pero me di por vencido demasiado pronto. Vos les sonreís: hola, buen día, les decís. No te das cuenta o no te importa que te ignoren, que ninguno de los dos que fuimos te preste la más mínima atención.
Vos –la otra vos, la que fuiste– estás en el sillón del living, con los pies encima de la mesita baja y un montón de apuntes marcados con resaltadores, un mate que siempre estaba frío y un cenicero donde se amontonan las colillas.
Yo –el otro yo, el que fui– estoy en el tablero del rincón, sentado enfrente de un plano que nunca avanza y mirando por la ventana como si ahí, en el cielo o en la calle, fueran a aparecer las respuestas que me hacían falta. Que le hacen falta. Que nunca van a estar. No, al menos, para ese proyecto en particular.
Pero eso lo sé yo –el de ahora– y él todavía no.
Sentate, te digo. A la que sos ahora se lo digo. Y nos sentamos los dos en aquella mesa pequeña del comedor, porque total todavía son –somos– nada más que dos y es como si todo lo que vino después volviera a ser porvenir. Nos vemos, los vemos. Vemos a esos que fuman y se ocupan de las cosas que ahora les parecen urgentes o importantes, esos con sus espaldas todavía rectas y sus piernas espléndidas, y sus dentaduras impecables, que ríen y miran al sol por la ventana como si ahí hubiera una promesa por cumplir. Esos que no saben la vida que tienen por delante, las alegrías que tienen por delante, las penas que tienen por delante. Que no saben –no pueden saber– los hijos que vendrán, que el tiempo en esta casa está llegando a su fin, que pronto van a querer un patio, van a querer un perro y que años después lo van a tener que enterrar y el hijo que todavía no tienen ni sueñan ni esperan lo va a llorar durante noches enteras. Que no saben –no pueden saber– que habrá tiempos mejores, que por algunos años van a llenar de sellos los pasaportes, que se van a reír de cosas que ya no se acuerdan, que van a discutir por asuntos que nunca importaron. Que no saben –no pueden saber– las cosas que un día van a poder enseñar (a usar los cubiertos, a atar los cordones, a cruzar la calle, a manejar) sin tener tiempo ni forma de enseñar lo que de verdad importa (a querer sin destruir, a no vacilar ante los abismos, a no conformarse con remover los escombros de las relaciones, de los proyectos, de los sueños). Que no saben –no pueden saber– las noches que van a pasar esperando llamados de la hija que vive afuera, las cenas que van a terminar con lágrimas sobre unos platos tristes, la alegría generosa de los circunstanciales regresos. Que no saben –no pueden saber– todo lo que les resta por vivir hasta llegar a los primeros achaques, los indicios ingratos, las confusiones, los olvidos.
Vos te sentás y los miramos en silencio, como a una película repetida o un atardecer. Desde la cocina llega el rumor del lavarropas en marcha. Sé, también, que en un rato tu versión joven va a pedirle a mi otro yo, al que está allá en el tablero, que vaya a tender la ropa y que yo lo voy a dilatar, voy a decir que enseguida, voy a decir que después. Y que primero te vas a enojar pero luego, cuando yo haga un chiste, las nubes de tormenta se van a disipar y los dos nos vamos a reír un rato, sentados en el sillón, y vamos a hablar de cualquier cosa. Lo sé porque sobre gestos mínimos y repetidos como estos se va a ir edificando la rutina sostenida de nuestra larga vida. Y va a estar llena de trivialidades y de momentos únicos. Como la vida de cualquiera. Pero esta es, esta fue, la nuestra.
Me mirás. La de ahora. Con una mirada casi cómica, divertida.
¿Los conocés?, me preguntás.
Quiero decirte algo. No sé qué, pero quiero decirte algo. Entonces el silbato del tren suena a lo lejos: igual que nuestros pasos en la escalera, parece sonar en una cueva vacía.