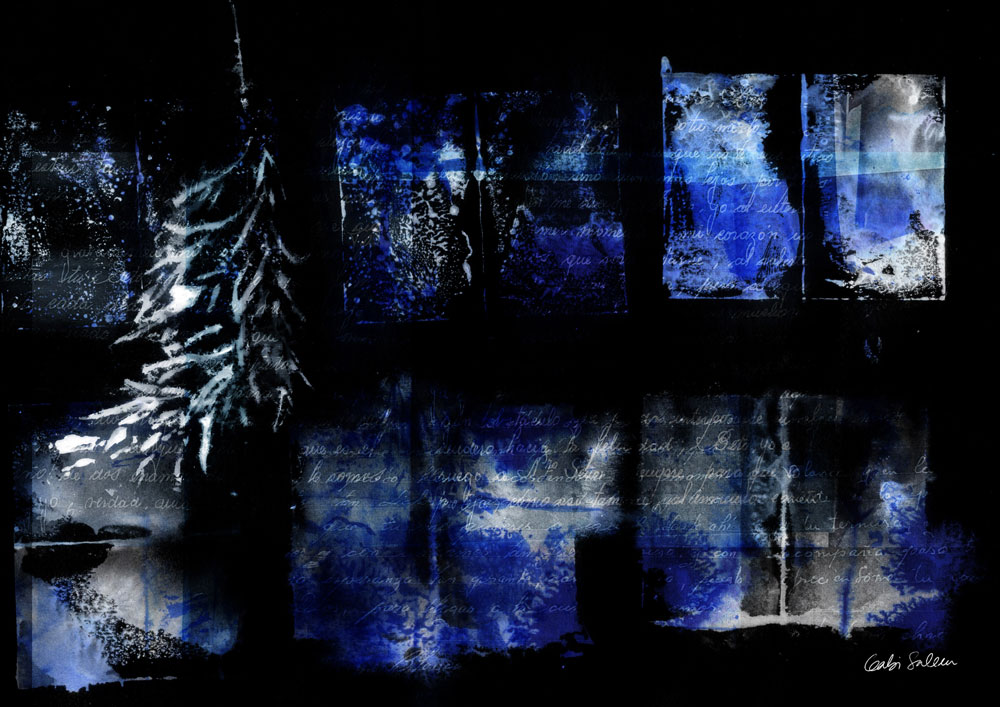31 de enero de 2023
Marina Closs (Aristóbulo del Valle, Misiones, 1990) es licenciada en Letras por la UBA. Publicó entre otros libros Tres truenos (cuentos, 2019, premio del Fondo Nacional de las Artes), Monchi Mesa (novela, 2021, finalista del premio Sara Gallardo) y La despoblación (novela, 2022)

Mucho se suele oír acerca de los maestros de piano. Se dicen historias macabras acerca de ellos. Que llegan a las casas de sus alumnas como por una ranura en la pared, ellas los besan en puntas de pie y se quedan como mareadas. Los maestros, ay, hombres mordaces, de flaca figura. Si vestidos de negro: diablos. Si vestidos de verde: ¡duendes!
Esta historia trata de tres hermanas jóvenes: esperando la lección de piano de un maestro nuevo. El piano, como un brazo del mismo maestro, horizontal y abierto, ya había hecho a las tres hermanas ruborizarse. El piano, sin que el maestro apareciese, les parecía a las hermanas un pedazo físico de su tardanza.
La llegada del hombre se notó por el olor poderoso de su traje bien abotonado. Aparecido como la súbita verdad, el maestro se quedó en el umbral, para que no lo olvidaran por los siglos. Se llamaba algo así como… Evgueni… o Andrei. A todas luces, se trataba de un nombre inventado.
Las tres hermanas lo recibieron. Las tres, como liberadas, mostraron para el maestro sus tres pares de manos sobre el piano. Andrei les enseñó los nombres de cada uno de los huesos de sus dedos. Falanges, carpo y metacarpo. Ellas no los conocían y se dedicaron un rato largo a observarlos. Luego comenzó la lección propiamente dicha. Andrei las dirigía. Les golpeaba las manos, mientras les pedía que tocasen.
–Como si fuesen a llorar de todas las cosas, frente a todos los abismos. Como si ahora mismo llorasen por pensar en defraudarme…
Las armonías eran estruendosas: despertaban a los vecinos.
–Bien –decía Andrei, cerrando su portafolio y se retiraba.
Las tres hermanas (que eran a veces seis, a veces dos mil seiscientas manos que ejecutaban) quedaban como golpeadas en el silencio. Como teclas amarillentas que ya no sonaban…
Esperaron la próxima lección. El Maestro, recortado contra el umbral, flaco como si jamás hubiera sonreído, y flaco como si estuviera harto, les pidió una melodía tenue para hacer su entrada. Ellas obedecieron.
La clase transcurrió entre lánguidas cortinas que él iba cerrando. A todas les dijo:
–No tiene que verse la luz, para lo que van a interpretar. En el piano… –les dijo– ejecuten a un hombre.
–Ay –dijeron ellas, quebrándose de angustia, y sin poder negarse. Era como apenas un instante feliz; no un lamento, sino casi un paso de danza desafortunado.
Las cortinas volvieron a abrirse y él las felicitó por la altísima pericia de sus dedos.
Antes de despedirse, el Maestro anunció:
–Es tiempo de que ensayen mucho más.
Y ellas, ardorosamente, se afanaron. Probaron metáforas nuevas, tocaron como si sufriesen de visiones o como si un ángel les trenzara noche y día los cabellos.
Para el día de la lección, el Maestro las felicitó por sus progresos.
–Pero –les dijo– aún les queda una cosa que mejorar. No es sencillo, y puede resultar peligroso. Ahora mismo: toquen como si pudiesen quedar encintas, por virtud escandalosa de la música.
Lo que fue entonces, ya solo podrá considerarse mágico. Como un lloriqueo miedoso y como un canto de placer espantado. Las tres, las dos mil, retorciéndose en sus manos.
–Para la semana que viene ¡doblen o tripliquen las horas de ensayo!
Atemorizadas, las hermanas se palpaban el estómago y se apoyaban sus orejas, unas a las otras, sobre el vientre. Oían… fetos decrecientes, malestares femeninos.
Entonces fue que, por obediencia o culpa, comenzaron a pasar sobre el piano toda la velada. Sin comer, sin levantar una mínima oración a la Virgen, sin acaso dormir. Incontables dedos se removían, quedaban como amputados por la música. A veces, las tres hermanas lloraban de rabia, porque no podían quitarse la melodía de los dedos. ¡No podían tocar! ¡Les faltaba amplitud!
Para cuando, a la semana siguiente, volvió a presentarse el Maestro, ellas mostraron sus dedos casi exangües. Él les dijo:
–Voy a pedirles primero que toquen como si, justo sobre la tecla que van a golpear, apareciese un agujero.
Eso fue lo que, sin entender bien cómo, ellas amorosamente hicieron, con el terror constante de decepcionarlo.
–¿Qué es esto que hemos hecho? –les preguntó el Maestro.
–Hemos ejecutado un madrigal de despedida, luego del último y único nocturno de amor.
–Ahora bien –él prosiguió– aún no tienen por qué estar preocupadas. Ha sido sencillamente un ensayo. Es imposible que toquen así. Nuestra despedida sería grotesca…
Varias clases pasaron, durante las cuales el Maestro hablaba como sordamente, no diciendo más nada que:
–Producen risa más que llanto.
Finalmente, rompió el discurso monótono y les ordenó:
–Para que me vaya para siempre, tendré que oír: un madrigal de despedida ejecutado como si las pianistas solo tuviesen, en cada una de sus manos, como efectivamente tienen: cinco dedos. Y como si la virtud de aquellos cinco fuese insuficiente e indigna, y sin embargo, ellas se esforzasen. Al fin, con la tristeza de no poder lograr semejante sonido, la música surgiera de un desvelo humano y del fracaso como un destino físico y final.
Como ellas parpadearon y tosieron, él percibió enseguida que… no entendieron:
–Quiero decir: ¡toquen como si las hubieran herido de por vida!
Por algún efecto extraño del discurso, las tres hermanas esta vez lo descifraron. Y dijeron que eran perfectamente capaces de tocar así.
Añadieron también, a esta desdicha, la certeza inconfesable de un triple embarazo. Y tocaron algo que jamás podrá volver a oírse. Un adiós castrado y lacrimoso, un tétrico y tímido final.
–¡Se va! –dijeron, al unísono, mientras él estiraba hacia sí el picaporte.
Y el Maestro, con la vergüenza inmóvil de sí mismo, les rogó encarecidamente que, ante todo, jamás lo buscasen.
–Para cuando los hijos nazcan, ya estaré demasiado lejos –les dijo a cada una en el oído.
Cerró la puerta y acabó de huir. Las hermanas solfearon casi doloridas. Y ese fue el final de las clases.