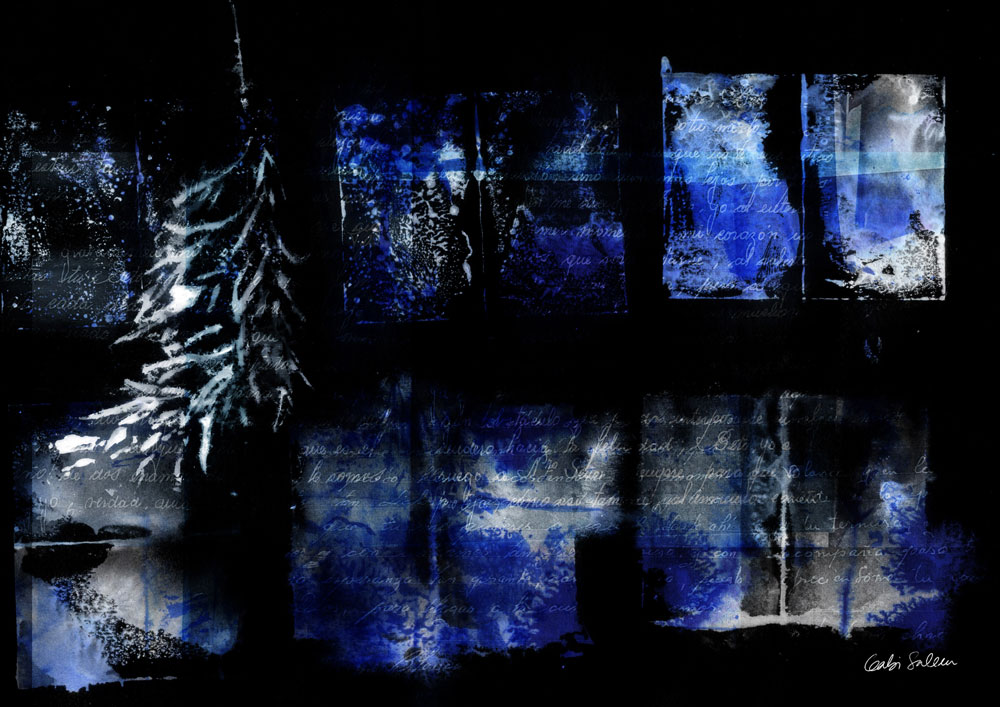14 de octubre de 2022
Ulises Gorini, La Plata, 1955, es periodista, director de Acción, escritor y abogado. Es autor de dos tomos sobre la historia de Madres de Plaza de Mayo –La rebelión de las Madres y La otra lucha–; A contrapelo, conversaciones con Osvaldo Bayer; Tópicos utópicos, entrevistas a la izquierda europea, y la novela Represalias. Recientemente publicó Los caminos de la vida, una biografía de Hebe de Bonafini. Este texto está incluido en su libro La venganza y otros relatos, una compilación de no ficción, basado en hechos reales protagonizados por integrantes de Madres.

Lo planeamos todo Chela y yo. Nadie más. Las otras Madres no sabían nada. Muchas no hubiesen estado de acuerdo. Y no podíamos comprometerlas. Pero nosotras a ese oficial se la teníamos jurada. Y ese día fuimos decididas a vengarnos.
En el Ministerio empezaban a atender temprano, como a las ocho. Yo habré llegado a las diez de la mañana. La idea era que ya hubiera bastante gente, primero, para que fuera más fácil escapar y, segundo, para que todo el mundo viera lo que íbamos a hacer y no lo pudieran ocultar.
Estaba nerviosa, no lo voy a negar. En la puerta siempre había policías que te revisaban. Te hacían abrir la cartera, miraban. Todavía no existían esos arcos detectores de metales. Y yo, en vez de la cartera, llevaba un bolso, demasiado grande como para ir con eso a hacer trámites, muy llamativo y hasta sospechoso, pero el único tamaño adecuado para dar el golpe. Por suerte, me tocó uno de los policías que ya me conocía de verme tantas veces allí y me dejó pasar sin revisar.
Entré. Como habíamos calculado, la sala de espera estaba repleta. Miré hacia la primera fila de asientos. Allí, tal como lo habíamos decidido, estaba Chela. Ella tenía que cubrirme cuando yo intentara salir sin que me detuvieran o, en el peor de los casos, avisar a mi marido de lo que me hubiere pasado.
Saqué turno arrancando del talonario dos o tres números. Así podía elegir el momento de ser atendida, según lo que más conviniera. Me senté atrás de todo, acomodada en un ángulo que me permitiera ver al oficial en su oficina, un cubículo de vidrio transparente al que le decían la pecera. El tipo era el mandamás en esa sección del Ministerio; llevaba esa tirita verde con tres estrellas abrochada en la camisa, sobre el lado izquierdo, que representan el grado de capitán.
El tipo estaba siempre impecable. El uniforme, como si se lo hubiera puesto recién, sin una sola arruga, ni una mancha, nada. El pelo engominado; no se le escapaba ni un mechón. Los zapatos brillosos, como si se los acabara de lustrar. Viste que los militares hacen todo un culto de la prolijidad, pero este se ve que era un obsesivo. Y no sólo en cómo vestía. También en cómo tenía ordenado el escritorio y la manera de actuar.
Recuerdo la primera vez que me atendió. Me preguntó si había estado antes. Le dije que no, que quería hacer un pedido de averiguación de paradero, que mi hija había desaparecido. Él, entonces, me hizo un gesto con la mano para que esperara y no siguiera hablando. Sacó una carpeta de cartulina de un cajón, tomó una pluma del escritorio –una de esas antiguas, que se usan para caligrafía–, la hundió apenas en un tintero de vidrio tallado, muy fino, y me preguntó cómo «se llamaba» mi hija.
–Se llama Odrech –le dije, subrayando el presente. No me gustaba que me hablaran en pasado de mi hija. Odrech, María Luisa. Pero le decimos Marlies.
Entonces, empezó a escribir el nombre de ella con la pluma. Más bien, lo dibujaba letra por letra. Cada vez que iba a comenzar una, mojaba apenas la punta de la pluma, hacía el dibujo y le pasaba papel secante. Y así. Tenía una caligrafía perfecta. Que no había visto desde que mis maestras en la escuela escribían la fecha en el pizarrón.
Ahora, tal vez, no se pueda entender la emoción que sentí. La conmoción, mejor dicho. Ver el nombre de María Luisa escrito con tanta delicadeza y paciencia. Me parecía algo extraordinario.
Cuando la secuestraron, inmediatamente fuimos con mi marido a hacer la denuncia a una comisaría. Estábamos alterados, angustiados. Cuando nos recibieron y dijimos que queríamos notificar un secuestro, primero nos hicieron esperar como hora y media y, después, nos dijeron que no podían tomar nota del asunto porque, según lo que nosotros decíamos, era un procedimiento del Ejército; allí sólo labraban actas de delitos y no de procedimientos de las fuerzas de seguridad, que seguramente eran legales. Nosotros nos pusimos como locos e insistimos tanto que, por último, un policía se puso ante una máquina de escribir, mi marido y yo meta hablar y hablar.
Cuando nos dio la declaración para que firmáramos, casi no había puesto nada de lo que habíamos dicho. Solo diez líneas. Le dijimos que queríamos que pusiera todo lo que acabábamos de contar, pero él dijo que no era necesario, que ya nos llamaría un juez para eso. Nosotros, confundidos, firmamos y ni siquiera nos dio una copia. Nos dimos cuenta cuando estábamos por salir y, entonces, mi marido se dio vuelta como para volver y vio como hacía un bollo con el papel y lo tiraba al cesto.
Después de esa clase de experiencias, cuando estuve por primera vez ante este capitán, que se tomaba todo ese trabajo sólo para escribir el nombre de María Luisa, sentí que por fin alguien se ocuparía realmente de mi hija o, por lo menos, me escucharía con la atención que merecía. ¿Te das cuenta?
Y aquella primera vez le conté todo, hasta el último detalle de la vida de mi hija, como si cada cosa que decía fuera decisiva para recuperarla. Le conté el secuestro. Lo que hacía. Que estudiaba, que ya estaba en tercer año de Física, que tenía las mejores notas, que había un profesor que le había dicho que sería una gran física por la manera en que pensaba. Que también trabajaba, que pocas chicas estudiaban y trabajaban al mismo tiempo porque la carrera les exigía mucho. Pero que ella hacía las dos cosas. ¿Qué tiempo le podía quedar para andar en algo raro? El capitán me escuchaba, no me preguntaba nada, pero anotaba todo lo que decía. No sé si la primera vez o más tarde –porque volví muchas veces– le llevé la libreta universitaria para que viera las notas y la cantidad de materias que aprobaba por año. Una chica que estudiaba así y trabajaba no tenía tiempo para estar metida en nada. A mí eso me parecía tan claro que, cuando ellos lo supieran, se iban a dar cuenta. Iban a entender.
Al final de la primera entrevista, te daba un número de legajo, que ponían también en la carátula de la carpeta, al lado del nombre. Yo todavía recuerdo el mío: 2283. Cuando me lo dijo, sentí como una opresión en el pecho. Dios mío, me dije, ¿hay más de dos mil doscientos chicos desaparecidos?
A todos los familiares nos atendía ese capitán. La gente llegaba, se sentaba frente a él. Empezaban a conversar. Vos te dabas cuenta si iban por primera vez. Porque ni bien comenzaba la entrevista, él tomaba una carpeta y la pluma, dibujaba letra por letra y pasaba el secante. Yo pensaba, uno más, qué horror. Llegué a conocer una madre que tenía el número cuatro mil y pico.
Allí, en el Ministerio, conocí a Chela. La había visto un día dentro de la pecera. Y, otra vez, se sentó al lado mío y me animé a hablarle.
–¿Se acuerda de mí, señora? –le dije.
Chela giró la cabeza como para reconocerme, pero parecía que no me veía. Nos vimos una vez acá, le dije. Ella, entonces, movió la cabeza como diciendo que entendía.
–¿Usted busca a su hijo, no? –le pregunté.
Ella abrió la cartera que tenía sobre la falda, sacó una foto y me la mostró.
–Mario José Ramírez –me dijo–. Veintidós años. Estudiante.
Era una foto de carnet, de documento. Todas hacíamos lo mismo, llevábamos una foto para mostrársela a quien fuera, a quien quisiera escucharnos y también a ellos, a los milicos. Pero ellos sabían muy bien quiénes eran nuestros hijos, ellos los tenían.
Y entonces, como para no creer, ¿qué me cuenta Chela ese primer día que hablamos? Que ella tenía muchas esperanzas en el capitán. Que lo sintió así desde el primer momento en que lo vio. Cuando el tipo tomó la pluma y escribió con tanta paciencia el nombre de su hijo. Qué increíble. Lo mismo que había sentido yo. Lo mismo que todas, tal vez.
Al principio, por esa confianza que nos despertaba el oficial, una le contaba todo. Le daba toda la información de lo que había hecho, de lo que había averiguado. Vaya a saber para qué usaban después esa información. Llegué a imaginar que podían utilizarla para interrogar a mi hija o que le daban una paliza diciendo que era por culpa de su madre, que estaba haciendo escándalos. No sé, vaya a saber. Una de las cosas de las que más me arrepiento es las veces que me puse a llorar frente a ese tipo. Me partía en llanto en medio de mi relato.
El caradura, una vez, me tomó de la mano para consolarme y me dijo, tuvo el tupé de decirme, algo así como que si mi hija viera cómo estaba en ese momento se arrepentiría de lo que había hecho. No entendí enseguida lo que me había querido decir. Lo tomé como un gesto de afecto, como que me quería consolar. Después me di cuenta. Qué sinvergüenza. Me estaba diciendo que mi hija era culpable, que tenía que arrepentirse. Así que él, que en cada entrevista me decía y repetía que no sabía nada de mi hija, que no tenía pedido de captura, que la policía no la tenía, que el ejército no la tenía, que nadie la tenía, él sí sabía que tenía algo de qué arrepentirse.
Un hijo de puta. Me juré que nunca más iba a llorar delante de él.
Y todavía, seguramente, habría madres que creerían que ese hijo de puta las iba a ayudar al ver cómo escribía los nombres de sus hijos con su pluma, su tintero y su secante. Todavía, vendrían allí con esperanzas y cada vez saldrían más destrozadas cuando él les dijera que no, que no sabía nada, que nadie los buscaba…
Pero yo todavía no me había dado cuenta de lo hijo de puta que era. Había empezado a desconfiar, pero necesitaba una prueba más. Y la tuve.
–¿No fue a ninguna embajada? –me preguntó una vez.
Yo, ingenua y, al mismo tiempo, con cola de paja porque había estado en la embajada de Estados Unidos para contar el caso junto con otros familiares, no quise revelarle nada. Los milicos siempre nos advertían que no teníamos que hablar con periodistas ni con nadie, y menos si eran extranjeros porque había una campaña contra el país, y esas cosas. Lo de los extranjeros los ponía furiosos. Entonces, yo dije que no.
–Pero cómo, no –me dice el capitán.
Yo lo miré asombrada.
–Tendría que preguntar en la embajada de México o en la de Cuba –continuó–. Allí van muchos terroristas. Viven allí, escapando de la Justicia, pero no dicen nada para que después se diga que están desaparecidos y ayudar a la campaña antiargentina.
Aquella vez, no tardé en darme cuenta. Me agarró una indignación… Juré vengarme. Sí, me iba a vengar. No sabía cómo. Pero ese día tomé la decisión.
Lo hablé sólo con Chela. Nunca le dije nada a mi marido porque él no me hubiera dejado hacer nada. Pero con Chela nos habíamos ido haciendo amigas y juntas nos fuimos dando cuenta de que el tipo se había burlado siempre de nosotras. De todos, desde el principio, desde que agarraba esas carpetas y empezaba a escribir para exhibirnos su caligrafía.
Y un día que Chela y yo estábamos en la sala de espera, se nos ocurrió algo. Fue como un chispazo.
Y elegimos ese día de febrero o marzo, ya no me acuerdo.
Esperando a que me llamaran, me puse a hablar con la mujer de al lado. La pobre era la primera vez que iba. No sé por qué, cosa estúpida, cuando le tocó el turno y se levantó de la silla para ir hasta la pecera, le deseé suerte. Quizá la palabra se me ocurrió porque yo sí iba a necesitar suerte. Mucha suerte.
No tenía miedo. A lo sumo, lo que me preocupaba, y eso sí me preocupaba, era no errar. Repasaba mentalmente cómo me levantaría de la silla, el movimiento que tenía que hacer con el bolso, la mirada que le clavaría al capitán en el momento de dar el golpe…
Me tocó el turno. Ahí sentí que se me aceleraba el corazón. Pero no de miedo. No, ¿qué miedo, qué me podía pasar peor que a mi hija? Fui derechito a su despacho. Me senté, seria, sin saludarlo. Me conocía de memoria, pero me preguntó el número de mi hija. Buscó la carpeta. Miré el tintero, la pluma, el secante. Tuve la tentación de saber por qué número iba. Pero no le pregunté. Le dije que había venido a dejarle algo. El capitán me miró como esperando, pero yo no hacía ni decía nada.
–¿Tiene alguna novedad? –me preguntó.
–No, ¿y usted? –le respondí, seca, sin ironía.
El capitán alzó las manos apoyadas en el escritorio, como si se rindiera impotente ante lo incomprensible, dijo que era increíble, que había montones de casos como el mío sin un solo dato, nada de nada.
–Es como si los hubiese tragado la tierra –dijo.
Usó esa expresión. Iba a contestarle, pero me agarró tal bronca escuchar eso que me dije que no valía la pena. Me puse de pie, lo miré a los ojos. Quería decirle con mis ojos todo lo que lo odiaba, a él y a todos los milicos. Pero se me hizo un nudo en la garganta.
Entonces, hice el movimiento que había ensayado tantas veces en casa. Tomé el bolso con fuerza, lo hice volar sobre el escritorio y le di un golpe preciso, limpio, seco, al tintero tallado. La tinta corrió veloz sobre la fórmica levemente inclinada hacia el lado del capitán y cayó sobre su uniforme.
El tipo pegó un salto de la silla y empezó a gritar «mierda, mierda», pero yo ya había salido de la pecera sin mirar para atrás.
–¡Agarren a esa vieja de mierda! –escuché que decía mientras yo atravesaba la sala de espera seguida de Chela.
No sé cómo no nos detuvieron. No pudimos ver la mancha creciendo sobre la camisa y el pantalón del capitán. Pero Chela y yo salimos, tomadas del brazo, ¡felices, felices!