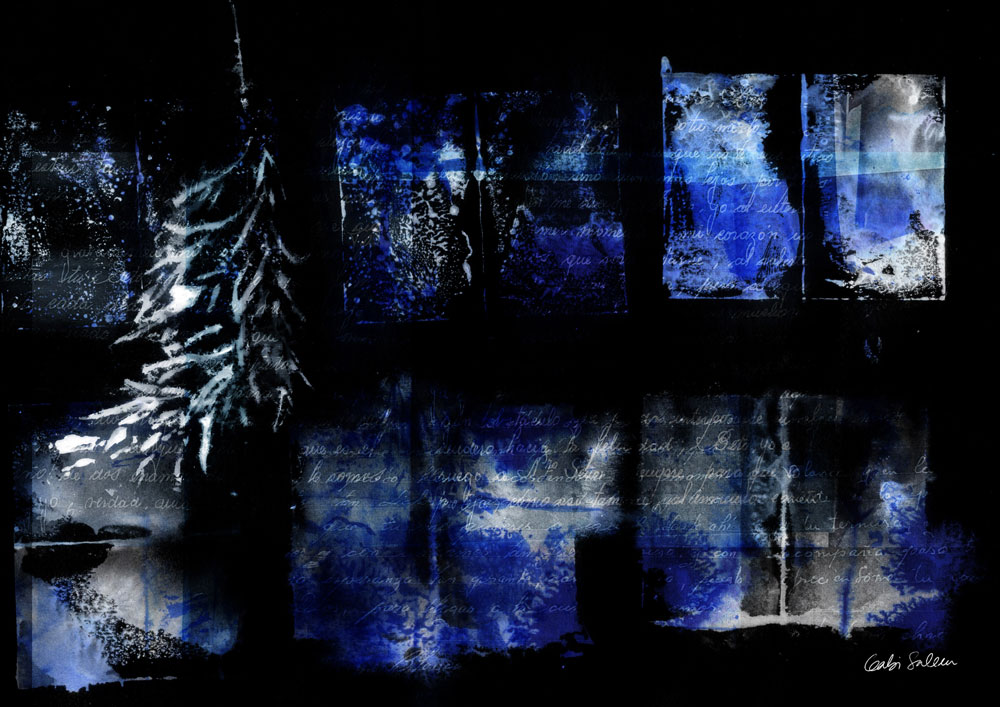28 de enero de 2025
Paula Puebla (Buenos Aires, 1984) es especialista en Gestión Estratégica de Diseño por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y autora de las novelas Una vida en presente (2018) y El cuerpo es quien recuerda (2022) y del libro de ensayos Maldita tú eres (2019). Dicta talleres de narrativa y colabora en medios digitales con artículos sobre política y literatura.

Ernesto dejó la mochila en el piso, junto a la puerta de entrada, como si fuera a salir otra vez de inmediato hacia su pueblo natal. Corrió las cortinas, abrió las ventanas: dejó entrar el día a la casa en toda su dimensión. Había algo en el aire que le hacía pensar que aquella iba a ser una buena jornada, que luego de su breve encuentro con la bruja de Barategui, iba a poder empezar a escribir un cuento, una novela o incluso un guion. Pensaba que, al fin, cuando su mujer regresara a su casa después de diez horas de trabajo en la productora y luego de sus actividades extralaborales de las que solo ella tenía registro, iba a poder contestar orgulloso que «sí» a la daga de siempre, a la reina de todas las inquisiciones: «¿Y? ¿Pudiste escribir algo hoy?». Victoria se narraba a sí misma como una tipa comprensiva, pero lo que más la definía era la mezquindad: sostenía económicamente a Ernesto porque le resultaba más práctico que tener una empleada doméstica. Además, le gustaba contarle a su entorno que su pareja era una joven promesa de la literatura. Victoria era una mujer de apariencias, pensaba que tener un novio tanto más joven que ella no solo la rejuvenecía sino que la hacían quedar como una mina desprejuiciada en lo que a las relaciones sentimentales respecta.
En la cocina, Ernesto encendió la radio en la que solo pasan rock. Examinó el contenido del freezer con ojo experto y bajó dos milanesas de pollo. Sacó del cajón de las verduras un par de papas. Violeta llegaba del colegio en una hora, tiempo de sobra para preparar el puré cremoso, hecho con la minipimer, como a ella le gustaba. Se puso el delantal de cocina y, mientras silbaba la melodía de Strawberry Fields Forever, lavó siete platos, cinco tazas, ocho vasos, demasiados cubiertos y dos cacerolas chicas. En una de ellas, puso agua, sal gruesa y las papas cortadas, lavadas meticulosamente con un cepillo de cerdas para poder hervirlas con piel.
Con la cacerola en el fuego, fue por la casa recolectando ropa sucia, toallones húmedos, repasadores engrasados. Entró al cuarto de su hijastra y el olor agrio lo guio directo a mirar, hincado sobre la alfombra, debajo de la cama. Encontró tres bombachas hediondas y llenas de pelusa que levantó haciendo vista gorda al asco. Fue hasta su mochila, sacó una remera y un buzo que le habían quedado impregnados del olor a asado que había comido con sus amigos el domingo. En el lavadero, dispuso una primera tanda de lavado. Autómata y experto, puso a ojo el jabón líquido y el suavizante, y giró la rueda hasta que indicara el ciclo número dos. Presionó el botón de inicio y el flujo de agua comenzó a caer dentro del tambor con su sonido feng shui.
Sabía que optimizar el tiempo era una gran virtud, una de las pequeñas enseñanzas que había adquirido trabajando como utilero en televisión para una productora que se especializaba en tiras diarias de dudosa calidad. Mientras esparcía un poco de aceite sobre una asadera, Ernesto recordó la escena exacta que lo hizo dejar para siempre el rubro televisivo, esa gran máquina de producir mierda, para dedicarse a la escritura.
INTERIOR. COMEDOR. NOCHE. Reunidos en una mesa oval, los Iraola discuten el futuro de la empresa familiar luego de que el patriarca, Don Hipólito, recibiera un diagnóstico de cáncer terminal.
La escena, que parecía simple, se complicó cuando el director, un tipo con severos problemas de alcoholismo, se encaprichó en grabarla en plano secuencia y modificar en el set todas y cada una de las líneas de diálogo. Argumentaba que, después de haber visto cómo perdía puntos de rating contra la competencia, necesitaban darle a su ficción «un poco más de cine». Los productores se agarraban la cabeza pero habían recibido órdenes directas del dueño de la compañía –investigado por evasión impositiva y fuga de capitales– de no confrontar con Arturo Wallmein y de cumplir con todas sus exigencias.
En ese clima de improvisación, los técnicos debían trabajar y rendir, como hijos de padres divorciados, frente a órdenes y contraórdenes. Con la escena reescrita, los actores repasaban las nuevas líneas con un apuntador que había desarrollado una leve sordera, acaso una estrategia que confirma a la supervivencia como el lado más inteligente de la vida. Las maquilladoras retocaban ojeras, secaban sudores, aplicaban polvo para matar los brillos de las pieles nerviosas. Los sonidistas se relajaban apostados a sus cañas a un costado del decorado, completamente fumados, esperando el grito de acción. Las asistentes de vestuario scrolleaban sin pausa sus redes sociales, tranquilas por tener a siete actores vestidos con la misma ropa durante varias horas. El asistente de dirección se inclinaba ansioso sobre la mesa para evaluar si ya podían tirar la primera toma mientras soportaba estoico las puteadas del director a través del auricular de su handy. Para el área de arte, la de Ernesto, la situación estaba casi fuera de control. En un page to page que se había destinado íntegramente a las cuestiones de la escena que cerraría la primera temporada de la tira, el director había pedido una mesa majestuosa con comida caliente y vino tinto de verdad. Wallmein quería ver a los actores comer, saborear y beber cuantas veces fuera necesario. El jefe de producción, un robot hipermusculado, se había negado a contratar el refuerzo que el departamento de arte había pedido. «No hay plata», fue su explicación.
El problema de la escena no fueron las tres o cuatro tomas iniciales. El asunto era que Wallmein, en una de las posturas más sádicas que Ernesto haya jamás registrado en su paso por la TV, no le daba el corte a la escena aunque los actores se hubieran equivocado. Los dejaba furcear, pisarse, balbucear, mirar fuera de cámara, a cámara, incluso atragantarse. Intervenía con su clásico «vamos de arriba» recién cuando todos habían dicho hasta la última línea de su texto. Entonces, en un lapso que no duraba más de uno o dos minutos, Ernesto debía llenar las copas, recoger migas, recalentar la comida para que los platos siguieran humeando, completar las guarniciones, reemplazar las rodajas de carne que se veían incompletas, corroborar que las velas del candelabro tuvieran una altura pareja. Debía hacer todo sin romper, volcar o manchar nada ni a nadie, y soportar los gritos del director que lo hostigaba por el talkback frente al resto de sus compañeros. Hacia la toma diecisiete o dieciocho, la estrella Inés Lamberti estaba a todas luces borracha y una de las actrices le pidió permiso al asistente de dirección para ir al baño a vomitar –era vegetariana–. La bebida y las raciones que se habían calculado para la escena habían comenzado a escasear. Habían pasado cuatro horas del horario de finalización habitual de la jornada y Ernesto, que no toleraba volver a quemarse las manos al sacar una fuente del horno, pensó en serio y por primera vez en la oferta de Victoria: «Dejá ese trabajo de mierda y ponete a escribir». Se fue detrás del decorado, metió un par de cosas dentro de su mochila y salió del estudio sin hacer ruido decidido a no volver. El momento que Ernesto reconocía como el más valiente de su vida fue aquel en el que había huido como un roedor.
El portazo de Violeta sonó por encima de la música. Ernesto salió de su trance y de la cocina fregándose las manos con un repasador a cuadros rojos. «¿Cómo anda la reina de la casa?», dijo él. «Hola, papi trucho», le contestó ella. «¿Ya está la comida? Me muero de hambre», siguió con su voz de queja habitual. Ernesto la mandó, como cada vez, a lavarse las manos y a poner la mesa. Su hijastra no obedecía, sino que actuaba por costumbre y a desgano. Arrastraba los pies, cada uno de sus movimientos condensaba la potencia arrasadora de la adolescencia.
El almuerzo era el momento en el que Ernesto se conectaba con su hijastra. Ella le preguntó cómo le había ido en el campo y él le dijo que bien, que había ido a ver a una curandera, una señora bastante rara del pueblo. «¿Es tipo una bruja? ¿Tiene poderes?», preguntó Violeta sin haber terminado de tragar del todo una ración de puré. «Es alguien que cura sin apelar a la ciencia», respondió él, satisfecho de todavía tener respuestas a ese sin fin de preguntas. «Creo que puedo escribir algo sobre ella», agregó una versión confiada de Ernesto. «Bien ahí», dijo ella y bajó de un solo trago el jugo de manzana que le quedaba en el vaso. Sin mediar intervalos, sin hilos ni asociaciones libres entre un tema y el otro, Violeta le preguntó a su padrastro por los Rolling Stones. Ernesto la conocía demasiado y entendió, sin esfuerzo, que el interés repentino de Violeta por la música venía de la mano del interés por un chico. Puso una lista de temas desde su teléfono celular y primero sintió alegría de que el sujeto tuviera buen gusto para la música, como él. Luego, lo invadieron unos celos intempestivos: si Violeta se enamoraba y se ponía de novia, si inauguraba esa parte intensa y experimental de su vida, con la ausencia permanente de Victoria, ya no habría en esa casa nada ni nadie para él. Era en esos instantes donde lo invadía una desesperación terrible como si la joven hubiera sido alguna vez parte de él. «Necesito mi siesta, Ernestruchi», le dijo Violeta y fue a encerrarse a su cuarto. Dejó solo a Ernesto colgando la ropa ya centrifugada en el ténder del patio silbando la melodía de Beast of burden.
Ernesto aprovechó la quietud y el abrazo incondicional del sol para sentarse en el living, encender la computadora y abrir un archivo de texto. Eligió la tipografía Georgia tamaño 12 y seteó el interlineado a su gusto. Quiso comenzar a presionar las teclas que reposaban bajo las yemas de sus dedos pero la fuerza desbocada de una intrusión en su mente no se lo permitió: pensó por primera vez en la virginidad de su hijastra.